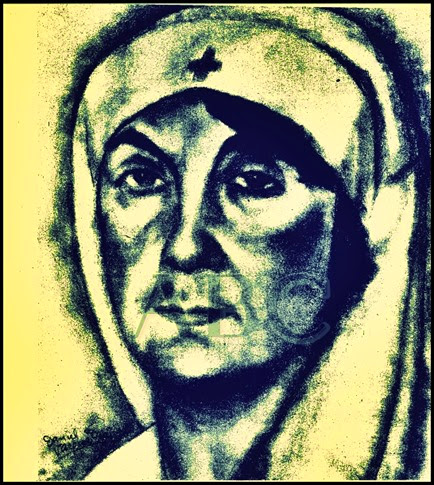![Eugenio Noel Eugenio Noel]()
Eugenio Noel (1885-1936)
Uno de los escritores más olvidados de los últimos 150 años, acaso el más olvidado, del que difícilmente se puede encontrar a alguien que lo haya leído, perteneció a la larga lista de escritores, pintores y escultores de la bohemia madrileña. Noel fue quizá el más peculiar por su afán obsesivo por denigrar el flamenco, los toros y todo lo que oliese a artificiosidad española, que lo llevó a una lucha que mantuvo hasta el final de sus días, sus tristes días en un hospital de Barcelona, donde murió y desde donde el ataúd con su cadáver, de vuelta a Madrid, quedó olvidado en un vagón en una vía muerta de la estación de Zaragoza, lo que constituyó el final más romántico, por tétrico, para un bohemio de comienzos de siglo XX. Noel, si hay que buscarle un doble, hay que pensar en primer término en Alejandro Sawa, otro personaje perdido de la bohemia madrileña de entonces, que no dejó de ir dando tumbos a lo largo de su vida.
Su nombre verdadero era Eugenio Muñoz Díaz. Nació en Madrid el 6 de septiembre de 1885. Su madre trabajó como criada al servicio de la duquesa de Sevillano, cuyo palacete se alzaba donde hoy el edificio Grassy en el número 1 de la Gran Vía, que fue derribado en 1910 pese a los esfuerzos por impedirlo de aquella poderosa dama, una de las personas más ricas que hubo nunca en España, protectora de arquitectos insignes como Ricardo Velázquez Bosco y escultores como Ángel García Díaz, artífice de todas las obras del Palacio de Cibeles.
Eugenio Noel: “Me reconstruyo en aquella cocina del viejo palacio de la duquesa de Sevillano. Mi madre se afana en los quehaceres domésticos. Yo, niño sin juguetes y sin niñez, vivo esa vida contemplativa y hosca que hace soñadores a los hombres.” Entonces era cosa frecuente que los empleados domésticos se trajesen con ellos a sus hijos, incluso a sus maridos, integrándose en cierto modo en las grandes familias aristocráticas. Fue la propia duquesa la que se encargó de la educación del muchacho, enviándolo a un colegio religioso y de ahí al seminario de los Cartujos de Tardajos, muy cerca de Burgos, que abandonó pronto por Madrid para proseguir en el Seminario Conciliar de San Dámaso. Noel no estaba llamado para aquella vida y optó por los estudios de Derecho en 1904 en la universidad central de la calle San Bernardo, donde habría de coincidir con un muy joven Ramón Gómez de la Serna: “Yo conocí a Eugenio Noel cuando comencé a estudiar la carrera de leyes en la calle de San Bernardo. Aficionado a las letras y ya con algún libro publicado aunque no tenía más que diecisiete años.”
![Eugenio Noel EugenioNoel]()
El antiandalucismo y antiflamenquismo de Eugenio Noel alcanzó su punto más alto en “Señoritos chulos, fenómenos, gitanos y flamencos” (1916), con juicios tan irracionales, ayer, hoy y siempre, como estos, de los que cuesta creer cómo pudo llegar a tales extremos: “El pueblo andaluz es un pueblo macerado e irredento. Primera materia admirable de pueblo, pronto a la asimilación, heredero de ilustraciones y civilizaciones que influyeron en el universo, ha dejado hacer al clima y al cacique, y hoy es víctima de los dos. Lo sabe, y se defiende con la ironía, que el sol dora con el resplandor fugitivo de la gracia. Al latifundio no opone una sublevación de campesinos: se contenta quemando la paja de una era, algunas avanzadas de cereales o parcelas de montes.
Al cacique no sabe vencerle sino con su torero. Pocos han pensado que la raíz más fuerte de la idolatría taurómaca en el pueblo andaluz no es valor o la elegancia o la destreza, sino la visión deslumbradora de un pobre hijo de sus entrañas, ayer golfillo, polvo, nada, que con su voluntad y por solo su esfuerzo se eleva con increíble rapidez nada menos que a tirano de ese cacique, a igual, casándose con sus hijas, paseando en sus coches, comprándole sus cortijos, en cuyos umbrales, y como un perro, durmió cuando el duro aprendizaje de las capeas, venciéndole en su terreno, de poder a poder. Se satisface con poco. El sol le da una vida falsa, luz, colores, alcohol, gazpacho; su imaginación suple lo demás. No conoce el valor del claroscuro, el término medio, las tintas que dan relieve o difuminan. Vive de sobresaltos, de primeras impresiones, de corazonadas, de arrebatos devoradores, que terminan en súplicas cobardes y lastimeras.”
En el Café Nuevo de Levante de la Puerta del Sol descubrió a Ramón María del Valle Inclán. Publicó su primera novela corta, 'Alma de santa', 1909, con muchos elementos autobiográficos y alusiones a la actriz María Noel, de donde escogió el pseudónimo. Trascendente en su vida fue la determinación en aquel 1909 de alistarse como voluntario en el ejércitos español que acababa de desembarcar en el norte de Marruecos. Héroe de aquella campaña de África fue el Cabo Luis Noval, cuyo bello monumento realizado por Mariano Benlliure puede admirarse en un extremo de la Plaza de Oriente de Madrid. Noel publicó contundentes artículos de aquella estancia en Marruecos en España Nueva, el periódico republicano que dirigía Rodrigo Soriano, de donde surgió su libro, Notas de un voluntario. Pero profesionalmente como escritor, su trayectoria casi insólita se inicia en 1913, cuando pone en marcha la furibunda campaña contra lo que él consideraba causa mayor de la incultura: los toros y el flamenco. Azorín, en 1914, advirtió: «Nadie duda de que Eugenio Noel es un adversario acérrimo de los toros y el flamenquismo. Mas la lectura de sus trabajos nos produce el efecto de una exaltación de lo que se trata de deprimir y condenar. Noel sabe menudamente todo lo que se refiere a los toros. Nadie como él nos informa tan bien de las cosas y los lances del flamenquismo». En 1914 fundó el periódico 'El Flamenco. Semanario antiflamenquista', que luego se llamó 'El Chispero', de corta vida.
![Eugenio Noel images]() Viajó en cuatro ocasiones a América, cuyas andanzas recogió en un diario, que llamó “La novela de su vida”. En 1918 viajó a Cuba. El último, el cuarto viaje concluyó en abril de 1936 en Barcelona, a los 50 años, donde falleció enfermo de bronconeumonía a los pocos días, el 25, en el Hospital de San Pablo. Se había quedado solo y arruinado. Lo acompañó hasta el final su mujer. Fue entonces cuando intervino el Ayuntamiento de Madrid, que determinó el traslado del cadáver en tren a Madrid, pero antes habría de ocurrir lo casi inverosímil: el ataúd quedó abandonado en un vagón, apartado en una vía muerta de la estación de Zaragoza. Fue enterrado en el cementerio civil de la Almudena. Alfonso M. Carrasco, el domingo 26 de abril de 1936, informaba de su muerte: “Ha muerto Eugenio Noel, en la cama de un hospital, pobre como una rata y, aparte de su mujer, abandonado como un trasto inútil. Así se ha ido del mundo de la carne el autor de República y flamenquismo”.
Viajó en cuatro ocasiones a América, cuyas andanzas recogió en un diario, que llamó “La novela de su vida”. En 1918 viajó a Cuba. El último, el cuarto viaje concluyó en abril de 1936 en Barcelona, a los 50 años, donde falleció enfermo de bronconeumonía a los pocos días, el 25, en el Hospital de San Pablo. Se había quedado solo y arruinado. Lo acompañó hasta el final su mujer. Fue entonces cuando intervino el Ayuntamiento de Madrid, que determinó el traslado del cadáver en tren a Madrid, pero antes habría de ocurrir lo casi inverosímil: el ataúd quedó abandonado en un vagón, apartado en una vía muerta de la estación de Zaragoza. Fue enterrado en el cementerio civil de la Almudena. Alfonso M. Carrasco, el domingo 26 de abril de 1936, informaba de su muerte: “Ha muerto Eugenio Noel, en la cama de un hospital, pobre como una rata y, aparte de su mujer, abandonado como un trasto inútil. Así se ha ido del mundo de la carne el autor de República y flamenquismo”.
César González Ruano: “Entre 1926 y 1928, Noel era ya muy conocido, aunque siempre fue un escritor sin éxito y sin otra popularidad que una popularidad física tornada a broma y no pocas veces zarandeada a injurias. Sus campañas contra los toros y el flamenquismo lo habían convertido a su vez en una especie de heroico flamenco corriente. Era bravo de palabra, y como casi todo intelectual, cobardón de hechos. Pero se jugaba la cara con frecuencia, y la melena, que en una ocasión le cortaron en Sevilla. Tenía un aspecto físico un tanto a lo Balzac. Parecía una señora fondona disfrazada de violinista bohemio. Llevaba grandes melenas de un negro atroz y rizoso, bigote caído y mosca romántica. Vestía de artista con chaquetas de pana, chalina, capa italiana.
Recuerdo que llevaba siempre zapatos de charol y que tenía un pie diminuto. La vida de Eugenio Noel es de pura miseria llevada con grandeza y arrogancia. Su único lujo era, siempre que ello era posible, beber enormes cantidades de cerveza en las cervecerías de la Plaza de Santa Ana y de la calle de los Madrazo. También iba mucho al Gato Negro en la calle del Príncipe, donde tenía su peña fija con Jacinto Benavente. Con él iba siempre su mujer, Amada, y un niño de ambos.”
![Palacio de la Duquesa de Sevillano entre calles Caballero de Gracia y San Miguel, futura Gran Vía Palacio de la Duquesa de Sevillano entre calles Caballero de Gracia y San Miguel, futura Gran Vía]()
Rafael Cansinos Assens: “Eugenio Noel, extraño y abigarrado, caótica suma de ardores apostólicos y de frialdades científicas, melenudo como un apóstol de las nuevas teorías sociales y también como un rezagado vate modernista; mezcla extraña y primera entre nosotros de pensador, de literato y propagandista en el estilo americano. Noel surge con el gesto de un rebelde en el curso de una desdichada campaña colonial, cuyos escándalos denuncia desde la prensa. Sus artículos, encendidos y violentos, encendido en las teas del furor demagógico, le granjean una gran popularidad, y el joven escritor asume al punto un gesto apostólico de regenerador. Incorpórase a la legión de doctores que desde el 98 estudian la rara enfermedad de España, enferma de lirismo como un rey Luis de Baviera, y como ellos preconiza para remediarla, cultura, seriedad y europeización.”
Merece la pena leer este artículo “Sobre las cegueras de Eugenio Noel y un guiño a Ciro Bayo” de Ramón Mayrata, escritor y poeta nacido en Madrid en 1952:
“Hay, sin duda, una leyenda negra española, que es una forma de contar la historia de origen protestante, con su carga de razón desmesurada por una óptica parcial y codiciosa. Y también existe una contumaz expresión artística y literaria de una España renegrida, sin valdear. Lo que no ha existido nunca, lo que no puede existir, es una España exclusivamente negra. Porque nada puede ser exclusivamente negro, ni el negro mismo, pues todos los colores que percibimos son mezclas continuas. ¿Quiere ello decir que esa abrupta negación de la inestabilidad de los colores es tan sólo un procedimiento para hacer emerger ciertas capas obscuras en una superficie cegadoramente luminosa, cegadoramente multicolor? ¿Algo así como ese espejo incurvado, el llamado espejo de Claude, con el que los pintores del siglo XVIII reducían la variedad del mundo visible a gradaciones tonales, al modo de la fotografía en blanco y negro?
La escueta definición del esperpento que nos proporciona Valle Inclán, con su invocación a los espejos cóncavos como lentes a través de las cuales contemplar la vida española, nos inclina a pensar que efectivamente es así, que se trata de un procedimiento. Pero Valle Inclán agrega de inmediato que el objetivo de esa "estética sistemáticamente deformada" es conjurar "el sentido trágico", es decir un sentimiento íntimo, interiorizado, que precisa destruir las líneas, los colores y matices de la realidad para someterla a un obsesivo y desesperado estado de ánimo, para desteñirla con un monocromo punto de vista.
Por fortuna Valle Inclán lograba deformar la expresión que se refleja ante el espejo deformante de modo que el resultado de esa doble deformación, antes que un universo destruido, es forma reconstruida de un mundo, personalísima forma, universo valleinclanesco, al que no le falta, además, ninguno de los colores más vivaces y sus negros, como los de Goya. Antes que como color dominante, el negro actúa a la manera como lo hace en la cámara negra: conjurando las imágenes del exterior al modo de sombras que se liberan de los cuerpos que las engendraron y adquieren vida propia. Dos de esas sombras que las luces de la bohemia -que exaltó Valle Inclán- estuvieron a punto de extraer de sus cuerpos, que como retazos de esas vidas sombrías que describiera Baroja sobrevivieron agriamente proyectadas sobre la pantalla chinesca del primer tercio del siglo, que más que escritores parecen personajes fantasmalmente destilados de sus propios libros o de los de sus contemporáneos, son Ciro Bayo y Eugenio Noel.
![Eugenio Noel New Image]()
Gentes que no han logrado sitio en el panteón literario y aún vagan por ahí, como vivieron en vida, sobrados de prosa, de ínfulas, de desmesura, pero sin tener donde caerse muertos siquiera en la posteridad que ha otorgado el refrendo de un premio Nobel, en la persona de Cela, a la escuela o especie literaria que ellos forjaron, junto a Solana, antes de ir a parar a manos del gallego con más tino y ambición. "¿Y las andanzas del errabundo don Ciro Bayo? - se duele Cela, en libro que se titula casualmente El gallego y su cuadrilla - ¿Y las estremecidas manchas de Eugenio Noel, el atrabiliario gran escritor tan injustamente olvidado?".
Uno y otro apenas perviven en obra ajena, espectrales, como arrojados de la suya original, penando, con destino fantasmal, su dedicación a la no menos fantasmal identidad de España, de la que ofrecen una visión estremecedora y, en ocasiones, también estremecida. Bayo nace en 1860, poco antes que Unamuno, que Azorín, que Baroja, todos los cuales escribieron como él hermosos estampas españolas. A los diecisiete años anduvo guerreando con los carlistas, a las órdenes de Dorregaray, por los intransigentes alcores del Maestrazgo hasta que fue hecho prisionero y confinado en el castillo de Mola, en Mahón. Después se convirtió en un verdadero vagabundo que nunca renunció a la picardía y al arrojo del soldado, ni al ansia insaciable del viajero, ni a la resignación del asceta, todo ello adobado con la despreocupación, gitanería y libertad del bohemio y las licencias del escritor imaginativo, incluso calenturiento.
Viajó un buen trecho de su vida por América, con los bolsillos vacíos, prodigándose en tan diferentes industrias para su subsistencia que, a su decir, llegó a practicar la antropofagia socorrido por una tribu de indios guerreros. Eduardo Ortega y Gasset le interrogó por el sabor de aquella carne humana. Don Ciro contestó tajante: Sabía a cerdo. Ricardo Baroja ha dejado de él un retrato sin tiempo: "Era el verdadero caminante. Ese que se encuentra a veces recostado en la cuneta, o de travesía en un descampado. Indiferente a todo, lo mismo le da llegar tarde que no llegar a su destino. Ese que asusta a los chiquillos. Ese a quien el torvo guardia civil detiene para tomarle la filiación y llevarle a la cárcel".
Don Ciro era uno de esos hombres extremadamente tiernos que parecen terribles porque siempre se empeñan en transfundir una gota de arbitrariedad a todas sus acciones. Pío Baroja, en sus Memorias, impulsa esa impresión hacia los dominios del desatino. Cuenta de él que costeaba un piso de diez duros a la asistenta que limpiaba su buhardilla de tres duros al mes. También relata que cuando los redactores del Espasa le requirieron una fotografía para ilustrar el artículo que le habían dedicado, no teniendo otra cosa mejor a mano, envió un retrato de su padre, un banquero de Yepes del que alardeaba ser hijo natural. Don Ciro consideraba que a los fraileshabía que hablarles en italiano, al igual que a los burros y en sus últimos años, arruinado, encubría los escorchones de sus ropas con tinta.
Junto a los dos Baroja, realizó un viaje a pie hasta Yuste, en tierras de Extremadura que don Pío contó en La dama errante y Don Ciro fabuló con encarnadura picaresca en El peregrino entretenido, donde escoge como vocero de sus opiniones estrafalarias al hidalgo Mingote. Con este libro y con El lazarillo español, crónica de otra caminata que le llevó a Barcelona, en el precursor de una literatura andarina que pretende dar cuenta de lo recóndito de España. En su caso de forma muy sahumada por la imaginación, que en el era de tan libre, desprendida y errabunda como lo fuera su vida como lo fuera su vida. La suya es una España negra, aún sin teñir del todo, tras cuya estela irrumpiría Noel, empuñando una brocha, en unas ocasiones, más vigorosa y en otras, sencillamente, más gruesa. .
![E Noel E Noel]()
Eugenio Muñoz Díaz, el futuro Eugenio Noel, hijo y nieto de pastores, nació en una barbería de la calle del Limón de Madrid, el año del cólera, en 1885, al tiempo que Solana. Aquel fue también el año del ciclón que permanecería en su recuerdo y esculpido en los troncos de los árboles del cercano paseo de la Moncloa. Su padre abandonó el pastoreo y llegó a regentar aquella barbería, donde ejercía cometidos de sangrador con ínfulas de médico, provisto de un grueso formulario que describía los primeros auxilios y las operaciones urgentes. Era hombre indolente que todo lo perdió a consecuencia de su falta de carácter , su dedicación a las juergas y al flamenquismo y su afición. nunca recompensada, a los juegos de azar.
Su madre era el último retoño de una familia de veintitrés hermanos, para los que este postrero y olímpico parto concluyó en orfandad. Fue amamantada por una vaca, hecho al que Noel atribuía su afición al toro, así como consideraba la afición al bureo de su padre inspiradora de su antiflamenquismo. Nicasia, la madre, era una sencilla criada al servicio de la aristocracia madrileña. Desasistida por su marido, sacó su casa adelante con muchas dificultades, trabajando en las mansiones de la Duquesa de Sevillano y de la Marquesa de la Vega del Pozo, entre otras. Era muy piadosa y dada a santerías, amuletos y hechizos. Vestía siempre el hábito de la Soledad, con un corazón atravesado por siete espadas bordado en el pecho.
Al atardecer acudía a venerar la imagen de la Virgen, enrojecida por las lamparillas de los tabernáculos, mientras el niño contemplaba las túnicas celestes de las religiosas del convento de las Esclavas, a través de las copas azules de los helados con los que le obsequiaban las monjas. Mucho influyó la madre en aquel niño endeble, cuyas lacias guedejas rubias no conocían otra luz que el resplandor del fuego de los fogones en la obscura cocina del viejo palacio de la Duquesa de Sevillano, próximo a la Gran Vía madrileña. "Yo, niño sin juguetes y sin niñez, - recordará más tarde - vivo esa vida contemplativa y hosca que hace soñadores a los hombres. Vivo entre criados y mi alma escapa, huye de la asfixia. Sin duda me asomo a los largos corredores obscuros que comunican con las grandes estancias del Palacio. En la penumbra de las vastas habitaciones, pequeñito entre los altos cruciales de las puertas, mis grandes ojos asombrados, miran en las panoplias viejas espadas mohosas, o contemplan en tela, patinadas de tiempo, las figuras sombrías de los antepasados de la duquesa".
Las lágrimas de su madre abrirán para él ese palacio repleto de una historia pesada como un cortinaje. - ¿Porqué lloras, Nicasia? - Lloro, señora, porque no se lo que va a ser de este hijo mío. La protección de la Duquesa le aparta del mundo ajetreado de los criados y le introduce en esa luz siempre crepuscular de la mansión soliviantada por el crujido de los muebles y el toque de oración que la torre hierática de una iglesia desploma en la atmósfera sin tiempo de la estancia, cercada de anaqueles donde, en una espesa y fresca enramada de volúmenes místicos, pende un solitario Quijote. Los interlocutores del niño son todos ellos príncipes de la Iglesia. Un nuncio, un obispo y un arzobispo coinciden con la Duquesa en imaginar para él un destino eclesiástico aún más elevado. Sueña la duquesa con un papa español y su mano fría y blanca acaricia ese sueño entre los bucles dorados de la cabeza del niño que contempla las lejanas montañas del Guadarrama, a través de los ventanales del palacio, y añora tras las moles cubiertas de nieve, a su abuelo "Cabeza de Buey" que nunca ha pisado una iglesia, pero le ha enseñado que el agua de los manantiales vivos de la sierra sabe a Dios.
Admira a aquel hombre de una pieza, que alardea de no ser más ni menos que un buey, cuya existencia discurre entre los montes con la naturalidad y el brío de aquellos manantiales. Siempre conservará con él la imagen idealizada de una España rural, que recorrerá, muchos años después, de cabo a rabo, acechando, en la hondonada de su torvo entrecejo, el recuerdo de una vida esencial y pura.Pero antes, los sueños letárgicos de la Duquesa y la devoción de su madre, le empujan a la casa misión de Tardajos donde su vocación religiosa se deshace en jirones, como el humo del tren tras el que se le van los ojos, cuando no lloran por cualquier cosa,frente a la paramera que rodea el colegio sobre la que brotan anhelos de escritor junto a las flores otoñales del majuelo, del acerolo, del endrino o del almendro, todas ellas albas como páginas en blanco. Su vocación literaria es algo aún intangible, pero que ya en todo interviene sin resolverse en cosa alguna. Es rastro apasionado de lecturas, a las que se asoma entre el aluvión de los libros devotos, lecturas que le descubren otro mundo que encierra dentro de sí y sólo desahoga en invenciones inesperadas, en esos cuentos, siempre a flor de labios, que sus compañeros no se cansan de escuchar y que, para el mismo, resuenan con sorpresa.
![Duquesa del Sevillano condesa-de-la-Vega-del-Pozo-y-duquesa-de-Sevillano-01]()
Regresa al palacio como quien regresa a una tumba. Todo es triste en el viejo caserón al que llegan noticias del desastre del 98, que el pueblo recibe con la misma indiferencia que las piedras. Importan más los toros. El mismo acaricia la idea de ser torero. Con el tiempo narrará con buen pulso este estado de ánimo, la exaltación de la fiesta que vacía de todo otro cuidado y preocupación a la vida española, pues es representación de su destino, aceptación ritual y colectiva de su trágico destino. En Los toros de Carabanchel el año del desastre escribe:"Nunca coincidieron dos cosas tan antitéticas como la plaza de toros de Carabanchel y el 1898...¡Aquellas muchedumbres en marcha hacia la plaza! ¡Aquellas escuadras en busca de la derrota!...¡Aquel caminar hacia la muerte con la sonrisa en los labios sin otro fruto inmediato o lejano que la muerte!".
Entre tanto la Duquesa no ha renunciado a sus ilusiones. Ella y sus familiares le "meten de cabeza" - la frase es suya - en el Seminario conciliar de San Dámaso. Aún así la vieja dama se espanta por la afición del joven a la lectura. Le recomienda "mucha práctica religiosa y poca sabiduría" y, en sus ojos negros clavados en él, Noel cree advertir, tras un velo de tristeza y pesadumbre, un desdeñoso ademán de orgullo aristocrático, el disgusto de sentirse contrariada por el hijo de una criada que nada sería sin su protección. Las consecuencias de aquella mirada marcarían su destino. Renuncia al seminario y al amparo arrogante de la duquesa. Decide hacerse escritor. Uno de cuyos cometidos sería al cabo de los años describir, sin acritud, pero con firme extrañeza, la rara generosidad y beneficencia de aquella rancia señora empeñada en ofrecerle un capelo cardenalicio a toda costa.
"Cuando le presentaban un niño pobre no sabía qué hacer con él; y le hacía cura. Cuando le hablaban de plagas, epidemias, azotes sociales de la ignorancia y la miseria, no se le ocurría jamás prever; realizar obras para impedir el mal: acudía a su remedio indefectiblemente cuando ya estaba hecho y rodeaba las ciudades populosas con ese cinturón de hospicios y casas hospitalarias que distinguen las rondas de las grandes urbes hispanas...Parecía su ideal que existieran muchos enfermos para reunirlos a todos y no se ocupaba jamás de los laboratorios, de las bibliotecas, de las escolanías, donde todo ese siniestro [ser] de la miseria queda reducido a modestas proporciones".
Me he detenido en la biografía primera de Noel, a los bordes que delimitan su carrera de escritor, cuando aún se encuentra virgen de todo artificio literario, para confirmar una intuición. La España negra, la España cuya obscura hiel plasmará en sus escritos tiene mucho de autorretrato disimulado en medio de la muchedumbre del país y sus problemas, que es tanto como decir mucho de verdad, de su verdad, de una verdad con la que es difícil convivir, sobrecogedora. Ciertamente casi nada le es ahorrado en sus años de infancia y aprendizaje: El flamenquismo devastador del padre, la renuncia abnegada de la madre, la singularidad aislada e inaccesible de una España rural representada como un risco más por su abuelo, la presencia del toro asociada a sus sueños de gloria y, también, tótem sacrificado en la hora de la derrota y la capitulación; Y el palacio desorbitado, plagado de dogmas como un sepulcro lo está de gusanos; cuyas piedras son losa para unas clases altas que viven y reparten , a diestra y a siniestra,una muerte inmortal; dominadas por una religión que favorece, implacable, la ignorancia. Y todo ello sin disimulo, sin hipocresía, a plena luz del día. Terrible pero franco, descarnado y desnudo como comprobaban con fascinación los visitantes extranjeros, acostumbrados a la vida social laboriosamente construida y pactada, exenta de espontaneidad, de las naciones europeas. España era otra cosa. Si no fuera negra aquella España, sería transparente.
Pero Noel no lo aprecia. Vive de noche. Lo que el llama un cambio de rumbo es un sumergirse en la bohemia. Vive miserablemente, sostenido por la fiebre literaria. A veces vagabundea por los alrededores desolados de Madrid. Cuando regresa, en el resplandor bermejo de la ciudad, sólo encuentra una luz que le aguarda y espera. Se enamora de la actriz María Noel y adopta su apellido. La luz se apaga y la miseria se envenena de soledad. Escribe a Baroja que no le contesta y a Ortega que se entristece por su suerte, le ofrece una traducción y le recomienda marcharse a la guerra de Marruecos para ganar experiencia. Acepta el consejo y se alista en el ejército de Africa. Para ser escritor precisa una guerra.
En esos años, cuando Noel inicia su vida literaria ya se han popularizado los ideales regeneracionistas y la visión predominantemente estética de la generación del 98. Tal será substancialmente su equipaje intelectual. Un equipaje prestado. Noel no es un hombre de ideas. En él las ideas se transforman en incitación para la voluntad. Cuando no cumplen ese cometido tónico, se deshace de ellas como un lastre. Por ello sus ideas son simples, muchas veces desabridas, a menudo formuladas con el vigor furibundo de una determinación moral, sin el temple de la inteligencia. Todo en él es voluntad. La voluntad sostiene su vocación de escritor, sin otro patrimonio que el yo, asaltado por las dudas íntimas de quien aún no ha podido revelarse y la misería material de la vida bohemia. "No puede vencer lo que llama mi timidez - escribe en su Diario íntimo - El mundo literario me asombra, pero no me convence; además, el yo era mi único poder y ese yo se pierde en aquel mundo". Su timidez le exige confirmación y vehemencia y un territorio propio al margen de la competitiva vida literaria. Cansinos Assens en La Nueva literatura hace un inventario de los resultados:
"Noel es el iniciador de una turba de intelectuales que, a imitación suya... se lanzan al descubrimiento de España, recorriendo a pie y sin dinero los pueblos de nuestras regiones... intelectuales andariegos, cuyo modelo secundario más notorio es Ciro Bayo... Noel ha sido el avivador de estas corrientes intelectuales, y con sus novelas de problemas nacionales ha dado el impulso momentáneo para esta literatura realista de tendencias regeneradoras... que pudiera llamarse literatura de la utopía, y en la cual nos dan estos escritores una cruda pintura realista de las costumbres españolas, glorificadas por el estilo y condenadas por la intención".
Voy como si fuera preso;
Detrás camina mi sombra,
delante mi pensamiento
Estos versos desgarrados que escribiera Augusto Ferrán resuenan junto a los pasos de aquellos escritores andariegos, que como Ciro Bayo o Eugenio Noel, recorrieron España, en los primeros decenios del siglo, con la mente atestada de pensamientos y ansias de regeneración y las sombras, pegadas a sus talones como grilletes, de una historia cuyo desgaste la reiteraba cada día más angosta y ácida. Transitaban caminos cuyo lecho era - parafraseando a Ortega - "la polvareda que queda cuando por la gran ruta histórica ha pasado un gran pueblo".
Sin duda en todo viaje azuza la nostalgia de un Paraíso Perdido. Sin embargo, el viaje adquiere, en su transcurso, el color entreverado de fatiga y sorpresa más propio de un purgatorio, en el que el arduo esfuerzo se derrite en la dulzura de un sosiego bien ganado. Todo viaje está jalonado de posadas donde el viajero comprueba los cambios interiores que ha provocado el vaivén de sus pasos, convalece de las impresiones demasiado fuertes, imagina, inmensa, la lejanía y aguarda serenamente, mecido por el sueño, la alborada que ilumina la emoción de una nueva jornada.
En las posadas españolas, es fama que nada de esto acontecía. Según célebre sentencia, en las posadas españolas sólo se hallaba aquello que acarreaba el viajero en sus alforjas. De suerte que el descanso y el restablecimiento resultaban tan problemáticos y ajetreados como el viaje mismo. Tras recorrer el cordón umbilical de los caminos, el retorno a ese trasunto del hogar y, en definitiva, trasunto del claustro materno que es la posada, obligaba al viajero a compartir la suerte de las mulas, entre paredes barnizadas por el humo, sobre tablones hostiles y paja maloliente, tras descorazonar a sus hambres con el sacabocados de la miseria servido sobre un plato desportillado. En las posadas españolas no existía el descanso. Tan sólo la inmovilidad. La inmovilidad interiorizada de todo un país, que se adueña del ánimo del viajero detenido, se confunde con la inmensidad del paisaje, se engatilla en sus gentes y hasta parece implantarse en los objetos: "Es la casa que vive -escribirá Noel - y se resiste a la muerte luchando de un modo horrible, en silencio, adaptándose al ambiente, recogiéndose siempre cada vez más en sí como si realmente tuviera espíritu y hubiera de vivir de él y no de las cosechas de sus habitantes".
No hay caminos tampoco. Y, en ocasiones, ni calles siquiera.. "Las calles no existen -reitera Noel, describiendo el pueblo segoviano de Sepúlveda - Es verdad que hay sitios estrechos, tortuosos y largos por donde se va al campo, pero calles no hay. ¿Y para qué? Son bocas de calles. Son calles que quieren existir, pero las casas no las dejan".
![.Eugenio Noel .Eugenio Noel]()
España de caminos borrados, sin posada, ni hospedaje, condena a una radical orfandad a estos viajeros, quienes como Bayo o Noel, peregrinan al Paraíso Perdido de una patria inicial, remota, que las más de las veces parece abandonarles, solos y desnudos, en medio de una naturaleza de contrastes violentos, donde la vida no admite condiciones, dolorida como un trozo de planeta abandonado, remota como un horizonte interminable y cegador. Parecen atravesar un vientre vacío, un seno materno exhausto donde hasta la hoya que alimenta, es milagro de huesos mondos de res, cocidos lentamente en agua y sal, y recibe el nombre, precisamente, de "hoya huérfana". En ese fruto descarnado de una tierra exhausta, Noel descubrirá algo más, la presencia de la realidad escueta y despojada, el sabor que estremece aquel elemental cocimiento de huesos: "eso que sabe tan bien - exclama - son aquellas encinas, aquel crepúsculo ideal, aquella noche que a más andar se acerca, los olores del monte, menos fuertes que al amanecer, pero más intensos...".
El prolijo debate sobre la identidad de España se detiene ante este sabor crepuscular, pero intensísimo que provoca el país en los paladares de quienes lo catan en la encrucijada de la modernidad. Esa España que se ha quedado en los huesos, que se alimenta una y otra vez de sus despojos, muestra a través de sus harapos el esqueleto de una realidad esencial, aceptada hasta las heces, un poso o sedimento indiferente a los avatares de los hombres, quizás sólo un sabor, mudo e intocable que otorga un enigmático fervor a la vida situada siempre a un breve paso de la muerte. Con lo que Bayo y Noel tropiezan en su deambular por España, a cada instante, es con esa afirmación de la vida, afincada sobre el desdén de la muerte. "La fuerza mayor y más auténtica del español - escribió Ortega - es que no pone condiciones a la vida: está siempre pronto a aceptarla, cualquiera que sea la cara con que se presenta. Ni siquiera exige a la vida el vivir mismo". También, la mayor intensidad de la literatura que da cuenta de la España Negra se encuentra en los momentos en los que logra desembarazarse de la desesperación, en los que consigue atravesar la obscura capa con la que la desdicha otorga un color, único y cerril, a todas las cosas y la vida salta como un resorte aún en la existencia más sombría. "Una sombra en la pared - escribió Bergamín muchos años después - es una sombra que asombra porque se pone de pie".
En la encrucijada de la modernidad, la España Negra es ya una sombra de sí misma, pertenece al orden de las cosas que mueren, es un despojo. Sólo es químicamente pura en el recuerdo. Solana lo comprende con intuición de artista y su visión adquiere un tono elegíaco, está teñida de nostalgia por un tiempo que irremediablemente fenece. No otra cosa hizo Proust con el suyo. Sin embargo en Noel, la realidad que se va y la realidad que nace es pugna, conflicto interior. Le fascina y le horroriza. Recorre el país como conferenciante, fustigando su barbarie, la alianza entre la superstición, el fatalismo y la ignorancia que labra su desdicha. No es capaz de trasladar a su diagnóstico la complejidad de sus sentimientos ambivalentes y desgarrados. Sus ideas reformistas son simples, casi caricaturescas y conducen a la desesperación. Habla de España como de un país desdichado, afectado por una mortal enfermedad moral. Como Simone Veil nos ha mostrado "la desdicha no es un simple sufrimiento. Se apodera del alma e imprime la marca de la esclavitud". Noel en su Diario anota prolijamente el número de estas conferencias furibundas y desencantadas, 551 exactamente hasta 1.921, en las que delata la complicidad del país con su propia desdicha: La degradación social y la decadencia.. A veces se detiene en una estación, entre conferencia y conferencia, y contempla algún rincón triste y sugerente:
"Sobre un altozano dislocado en graderías groseras por el tiempo y tapizado de retazos de siembra, diversas manchas cenitosas de pitas y chorreones de arcilla, se alzan murallones bermejos con almenas, aquí y allá, como dientes de la boca de un viejo...Hay una fuente de once caños que no da agua. Y sobre todo ese lienzo de murallas, destacándose en un divino cielo añil, la mole siena de San Juan con su torre, entre cubos derruidos y palmeras entre torreones y casuchas de desvaído color, la mole de Santa María y su torre alta, esbeltísima, de rotos adornos engrelados de ladrillo y bolas empolvadas que brillan al sol. Y entre las dos iglesias, una plaza de toros. Y detrás...los túneles, paredes, pasadizos, patios y ángulos de la gran casa de Osuna. Menos mal que la puerta está a recaudo en el Alcázar de Sevilla. Fue lo único que se salvó del desastre. En el espacio que ocupó el palacio...miseria, vino, toros, iglesias, murallas, tristes callejuelas, las ruinas del palacio; todo en el espacio que ocupaba la casa grande de uno de los nobles más representativos de España, y allí está el rincón, envuelto no en crespones, sino en chorros de luz andaluza, indiferente, silencioso, deteniendo al viajero con su policromía singular".
![E Noel. E Noel.]()
No puede expresarse más claramente que la negrura de España la acarrea consigo el viajero mismo, burilada en su retina. Aunque esta actitud es de raigambre romántica, el término España Negra fue popularizado merced a un librito, escrito por el poeta belga Emile Verhaeren, en el que Darío de Regoyos tradujo algunos artículos que contenían las impresiones de un viaje que realizaron juntos, por el País Vasco principalmente, de 1888 a 1891, y lo que es más importante, Regoyos describió el estado de ánimo con que fueron percibidas y escritas. El librito es una obra maestra de la ironía. No contiene ni una sola palabra contra el belga, pero acaba - y empieza - convirtiendo al belga en el más negro y sombrío de los personajes que pueblan la España negra, en un verdadero guiñapo.
Las negruras españolas del belga pueblan de antemano su cabeza. No viene a España a dejarse sorprender por un país desconocido, sino a constatar lo que previamente había imaginado. Sólo empieza a exaltarse a la vista del cementerio de Guetaria. "Dice que quiere ver los cementerios de todos los pueblos que visitemos - apostilla Regoyos -, y es curioso seguirle en su manera de ver nuestro país hasta llegar a crear él una España Negra".
A partir de estas premisas, el viaje transcurre entre ruinas y funerales. El poeta confunde la miseria con el carácter nacional. Asiste a una corrida de toros y diserta sobre su condición fúnebre. Por otra parte, fuera de la plaza, todo parece adquirir a sus ojos un carácter funerario como si de otra manera no pudiera lograr enterrarlo en el camposanto de su cerebro. En las corridas aplaude con frenesí al picador vencido y fracasado cuya pica no ha podido impedir que las astas del toro se hundan en las prietas carnes del caballo, en tiempos en los que no se usaba peto de protección. Acabamos preguntándonos qué es lo que haría un hombre así de tener algún poder en un país de las condiciones sociales de la España de entonces. Mientras tanto, Regoyos sonríe y le proporciona carnaza como a una fiera. Tras la corrida le invita a darse una vuelta por el matadero. Los cuerpos retorcidos de los caballos agonizantes le provocan nuevos motivos de fruición.
De tanto perseguir las negruras de España, la mirada del Belga acaba negra como el azabache. El negro de Verhaeren es más bien obscuridad, si no tiniebla que oculta la fresca realidad a dos palmos de sus narices. Esto que hizo Verhaeren lo repitió Noel en sus peores momentos, aunque las motivaciones fueron distintas. El belga es morboso, el español taciturno.. Hay muchas maneras de ver el negro y también de conjurarlo. Los negros de Regoyos, por ejemplo, son negros escuetos, inmóviles casi testimoniales, entre centellas amarillas, naranjas, rojas y verdes. Son muy distintos de esos negros de Goya que parecen invadirlo todo; los que al contemplar las pinturas de la Quinta del Sordo hicieron exclamar a Ramón Gómez de la Serna que "pareció guardar las sombras de la noche en los cacharros del día para poder pintar esos frescos". Los negros de Goya no tiñen un mundo conocido, como en el caso precedente de Noel, son mancha o borrón augural de un mundo desconocido que se expresa tenebrosamente: Sombra de pesadilla.
El negro es un color difícil que oculta tanto como revela. Su función es de contraste, por lo general. Promovido a un primer plano exige de toda la capacidad creadora de un Goya o de un Solana o de un Picasso, capaces de conjurar con él la visión de otro mundo, sombra asombrosa de éste. Noel no es un creador de esa estirpe, pero en ocasiones logró otorgar vida a las sombras de su mente, proyectándolas sobre el escenario de un mundo que, cada día, se ilumina a sí mismo, que existía antes que la mente, cualquier mente, lo poblara con sus fantasmas y figuraciones. Noel andaba por ahí, de pueblo en pueblo, y en ocasiones esa luz cegadora del paisaje español se encendía en sus negros pensamientos que adquirían un rostro al fin animado por la humana belleza o fealdad. Nunca logró acertar con una novela. Las Siete Cucas, es la mejor de las suyas, pero se desloma a menudo bajo el peso de su verdadero protagonista, un protagonista demasiado genérico, el modo de ser del pueblo español, tan contrario a esa individualización que exige el género para otorgar existencia rotunda a los personajes.
Lo mejor de él está en el apunte, sin el corsé de la tesis, con la soltura del dictado de la impresión rápida e impensada. Allí donde se deja llevar, con la mano suelta y el pensamiento abierto y entregado: "Deja sus puntadas de dobladillo una moza que se sabe de corrido el romance, tan cerca que huelo los polvillos de almizcle del pañuelo terciado sobre sus senos, me va señalando el historial - escribe en España, nervio a nervio , relatando una aparición mariana - ¿Veo aquellas tablas de coles, aquellos arriates de hortalizas? Pues allí condujo tio Mamés la Virgen y la preguntó qué era lo que deseaba la celestial señora...Negros los ojos, negras las cejas, parece que la sangre,ardiendo en silencio bajo la piel [de la moza], y no la caricia del sol ha tostado su tez... Bueno, ella se vuelve a la costura, si no mando otra cosa. Si mando. Quiero saber cómo llaman al sitio elegido por la madre de Dios para revelarse al tío Mamés. [La moza], afable, me dice: Todo lo que está viendo, con aquellos pueblos, y más y más leguas, lo llaman la Paramera".
![Noel Noel]()
¿Es costumbrismo? Puede. Alguna vez escuché una frase que no he olvidado, en labios del poeta Manuel Alcántara: "Lo que no es costumbrismo es ciencia ficción". Y ciertamente lo que no es costumbrismo no es nada o casi nada. Sin observación directa de la realidad el escritor es un esclavo de sus prejuicios, de sus veleidades, sus ocurrencias, y, en el mejor de los casos, de las palabras. Pero lo que llamamos habitualmente costumbrismo no es ese substrato de la experiencia sobre la que se sustenta el ejercicio de la literatura, sino un género literario, cuyos tratos con la realidad adolecen de un efecto retardado, de una complacencia nostálgica y retrospectiva por el pasado. Los mejores apuntes de Noel se alzan ante nosotros con la contundencia de un presente, jamás del pasado. Ocurren ahora mismo, aunque el mundo que les vio surgir haya desaparecido.
Sin duda la sociedad española ha cambiado y la reflexión sobre España reclama una mesura y un juicio reposado que jamás caracterizó a Noel, tan agrio y violento mentalmente. Lo reclaman y lo reclamaban, entonces. Cansinos reprochaba a Noel como a Bayo, cierta hibridez en la que el artista lucha a brazo partido con el sociólogo. Al discutir de ciertas cosas es posible que el poeta trágico deba dejar paso al experto en ciencias sociales y su encendida lucidez deba someterse a la ducha de agua fría de las estadísticas. España es un país más de Europa, con sus peculiaridades y complejos muy amortiguados, como le ocurre al resto del continente. Su carácter monstruoso y patológico ya no existe. Para la comprensión de sus problemas actuales no es preciso un cerebro retorcido hasta el límite mismo de la locura.
Son las mejores páginas de Noel, aquellas que se libran a las contingencias del tiempo, donde alientan imágenes poderosas de la condición humana, desvelada por la proximidad de la muerte, que él personifica en ese toro del que dijo Bergamín "que no duerme, ni sueña". Ese toro que despierta a España de su propio sueño, "el toro bravo - vuelvo a Bergamín - que es el único animal que sabe matar con exactitud". Ese toro nos contempla, nos contemplará siempre, con los ojos aburridos y resabiados de quien ha traspasado el tiempo, todos los tiempos, disfrazado de todos los toros. Bajo el pelaje cárdeno, enjabonado, negro, berrendo o colorado, discurre lentamente su sangre de ceniza. En veletos y cornivueltos, en grandes y terciados, en bravos y mansos, se agazapa y espera. Sabe esperar como nadie.
Gracias al arte se disuelve como una ilusión, una y otra vez, en el aire que conmueve la capa o la muleta, la pluma o el pincel. Pero es la única ilusión que se cumple fatalmente y a la que se puede otorgar el nombre de destino. Noel se alimentó de la sangre de ese toro como sus personajes de La cola de los anémicos en el Matadero Municipal de Madrid en 1900, sobre los que escribe:
"Los anémicos eran algo más que pobres y miserables. Buscaban sangre, como otros quieren y buscan pan. Y lo trágico era eso. Mendigar un mendrugo, llevar unos harapos raídos, enseñar la carne amarillenta por los agujeros de las ropas, tener un sólo vestido para el día y la noche, el verano y el invierno, es tan triste, tan injusto que la sociedad procura aliviarlo valerosamente. Pero...¿y pedir sangre? , ¿y... sentirse morir en vida aunque haya pan, y verle sobre la mesa y no podérselo llevar a la boca porque no hay ganas y sabe mal?... ¿Y oír que eso se arreglaría con sangre, y ser tan ignorante, tan desgraciado, tan pobre, que se oyen los más estúpidos remedios con ansia?.. Una transfusión es cosa muy científica, rara, muy cara. Hay pues que beber sangre líquida. ¿Y de quién?...¿De quién se ha de beber sangre en España sino del toro?...¡Sangre de toro!".
El arte es eso que a veces le es concedido a Noel: Dejar pasmada, sorprendida y en suspenso esa realidad última, hurtar a la vida de su acometida a quemarropa, lograr enderezarse en el abismo y plantar cara a la fuerza de la gravedad que tiende a enterrarlo todo bajo tierra. El arte es ese suelo precario que afirmamos cada día, por el que se arrastra el toro muerto en las tardes de suerte. Pero el toro nunca muere. Reaparecerá, de nuevo, tantas veces como muera, hasta encontrar un cuerpo en el que descargar su acometida. En el caso de Noel esa última acometida se produjo en 1936, en vísperas de que el toro generalizara sus derrotes en la guerra civil. En la última página de sus Diarios escribió una última frase: "Y esta noche caigo un poco enfermo". Por una vez su diagnóstico de escritor tremendista no fue exagerado, quisiera añadir para que no falte, en una conferencia sobre la España Negra, una cierta pizca de humor negro.
Un humor del que Noel careció, que es tanto como decir que careció de distancia y perspectiva frente a las cosas, de modo que sus mejores páginas son aquellas en donde está menos él, que parecen escritas antes que por su mano, mediante la sombra de la mano sobre la sombra de la mesa por la que discurre la sombra de la tinta sobre la sombra del papel. También sus personajes son sombras que se alzan, fantásticas sombras que abandonan el ataúd provisional de la vida para asistir a su propio entierro, vivitas y coleando, como imaginara Solana de sí mismo en el prólogo del más célebre de sus libros: La España Negra. Esa España que desdeñó a la muerte y que si no nos puede acompañar más allá - y de este modo doy fin a mis palabras - es porque siempre, siempre, se ha estado muriendo..”