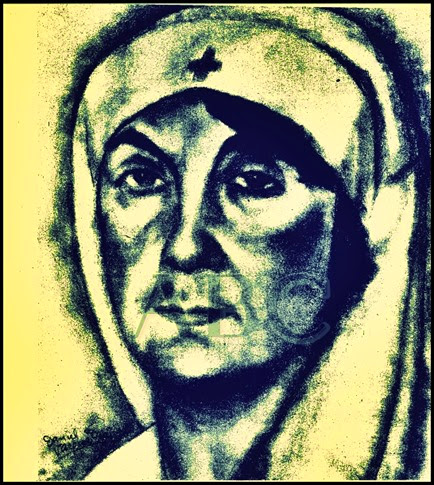![La bomba aérea que estalló más cercana a Telefónica La bomba aérea que estalló más cercana a Telefónica]()
Arturo Barea, autor de La Forja de un Rebelde, en su tomo III, La Llama, narra la situación de terror que se vivía en toda la ciudad de Madrid, y muy especialmente en la Gran Vía, la “calle de los obuses”, desde la Oficina de Prensa Extranjera de Madrid, que dirigía desde los sótanos del edificio de Telefónica, donde emitía con el pseudónimo «La voz desconocida de Madrid». En el capítulo II, titulado En la Telefónica, Barea describe una serie de escenas de la ciudad sitiada con gran realismo desde una perspectiva directa y personal.
![Arturo Barea en los micrófonos de la BBC Arturo Barea en los micrófonos de la BBC]()
EN LA TELEFÓNICA
“Cuando se corre peligro de muerte se tiene miedo: antes, en el momento o después. También, en el momento crítico de peligro, se sufre el fenómeno que yo llamaré de «visibilidad». La percepción de todos los sentidos y de todos los instintos se aguza hasta un límite que permite «ver» -es decir, profundizar- en lo más hondo de la propia vida. Pero cuando el peligro de muerte adquiere caracteres permanentes por un largo período de tiempo y no es personalmente aislado, sino colectivo, o se cae en la bravura insensata o en el embrutecimiento pasivo; o la visibilidad subsiste y se aguza más y más aún, como si fuera a romper las fronteras entre la vida y la muerte. Aquellos días del mes de noviembre de 1936 todos y cada uno de los habitantes de Madrid estaban en constante peligro de muerte. El enemigo estaba en las puertas y podía irrumpir de un momento a otro; los proyectiles caían en las calles de la ciudad. Sobre sus tejados se paseaban los aviones impunes y dejaban caer su carga mortífera. Estábamos en guerra y en una plaza sitiada. Pero la guerra era una guerra civil, y la plaza sitiada, una plaza que tenía enemigos dentro. Nadie sabía quién era un amigo leal; nadie estaba libre de la denuncia o del terror, del tiro de un miliciano nervioso o del asesino disfrazado que cruzaba veloz en un coche y barría una acera con su ametralladora. Los víveres no se sabía qué mañana habrían dejado de existir.
La atmósfera entera de la ciudad estaba cargada de tensión, de desasosiego, de desconfianza, de miedo físico, tanto como de desafío y de voluntad irrazonada y amarga de seguir luchando. Se caminaba con la muerte al lado. Noviembre era frío y húmedo, lleno de nieblas, y la muerte era sucia. La granada que mató a la vendedora de periódicos de la esquina de la Telefónica lanzó una de sus piernas al centro de la calle, lejos del cuerpo. Noviembre recogió aquella pierna, la refregó con sus barros y la convirtió de pierna de mujer en un pingajo sucio de mendigo. Los incendios chorreaban hollín diluido en humedad: un líquido negro, seboso, que se adhería a las suelas, trepaba a las manos, a la cara, al cuello de la camisa, y se instalaba allí persistente. Los edificios destripados por las bombas exhibían las habitaciones rotas, mojadas por la niebla, sus muebles y sus ropas hinchados, deformes, desfilando los colores en una mezcla sucia, como si la catástrofe hubiera ocurrido años hacía y las ruinas hubieran quedado allí abandonadas. Por los cristales rotos de las casas en pie de los vivos entraba la niebla algodonosa y fría. Tal vez os habéis asomado en la noche al brocal de uno de esos viejos pozos en el fondo de los cuales dormita el agua. Dentro está todo negro y en silencio y es imposible ver el fondo. Tienen un silencio opaco que sube de la tierra, de lo profundo, oliendo a moho. Si habláis, os responde un eco bronco que surge de lo hondo. Si persistís en mirar y en escuchar acabaréis por oír el andar aterciopelado de las alimañas por sus paredes. Una cae de súbito al agua, y entonces el agua recoge una chispa de luz de alguna parte y os ciega con un destello fugaz, lívido, metálico; un destello de cuchillo desnudo. Os retiráis del brocal con un escalofrío. Era esta misma la impresión que se recibía al mirar a la calle desde las ventanas altas de la Telefónica.A veces se desgarraba el silencio de ciudad muerta lleno de estos ruidos pavorosos: el pozo estallaba en alaridos, ráfagas de luz cruzaban las calles, acompañando el aullido de las sirenas montadas sobre las motocicletas, y el bordoneo de los aviones llenaba el cielo.
Comenzaba la hecatombe de cada noche; temblaba el edificio, en sus raíces; tintineaban sus cristales, parpadeaban sus luces. Se sumergía y ahogaba en una cacofonía de silbidos y explosiones, de reflejos verdes, rojos y blanco-azul, de sombras gigantes retorcidas, de paredes rotas, de edificios desplomados. Los cristales caían en cascadas y daban una nota musical casi alegre al estrellarse en los adoquines. Estaba en el límite de la fatiga. Había establecido una cama de campaña en el cuarto de censura de la Telefónica y dormía a trozos en el día o en la noche, despertado constantemente por 200 consultas o por alarmas y bombardeos. Me sostenía a fuerza de café negro, espeso, y coñac. Estaba borracho de fatiga, café, coñac y preocupación. Había caído de lleno sobre mí la responsabilidad de la censura para todos los periódicos del mundo y el cuidado de los corresponsales de guerra en Madrid. Me encontraba en un conflicto constante con órdenes dispares del Ministerio en Valencia, de la Junta de Defensa o del Comisariado de Guerra; corto de personal, incapaz de hablar inglés, bajo una avalancha de periodistas excitados por una labor de frente de batalla y trabajando en un edificio que era el punto de mira de todos los cañones que se disparaban sobre Madrid y la guía de todos los aviones que volaban sobre la ciudad. Miraba los despachos de los periodistas tratando de descubrir lo que querían decir, cazando palabras a través de diccionarios pedantes, para descifrar el significado de sus frases de doble sentido, sintiendo y resintiendo la impaciencia y la hostilidad de sus autores. No los veía como seres humanos, sino como muñecos gesticulantes y chillones, manchones borrosos que surgían de la penumbra, vociferaban y desaparecían. Hacia la medianoche sonó el alerta y salimos al pasillo que en un rincón, al lado de la puerta, ofrecía un resguardo contra los vidrios proyectados por las explosiones. Continuamos allí terminando de censurar unos despachos a la luz de nuestras lámparas de bolsillo. Por el extremo opuesto del pasillo vino hacia nosotros un grupo de personas. -¿Es que no pueden parar estos periodistas ni en los alertas? -regruñó alguien. Era una partida de periodistas que acababa de llegar de Valencia. Alguno de ellos ya había estado en Madrid hasta la mañana del 7. Nos saludamos en la penumbra. Entre ellos venía una mujer.
![Parapetos protectores de Telefónica Parapetos protectores de Telefónica]()
El alerta pasó pronto, y entramos en el despacho. La lámpara, envuelta en papel morado, me impedía ver bien las caras, y entre esto y la llegada de otros periodistas con despachos urgentes sobre el bombardeo tenía una impresión confusa de quiénes habían venido. La mujer se sentó frente a mí al otro lado de la mesa: una cara redonda, con ojos grandes, una nariz roma, una frente ancha, una masa de cabellos oscuros, casi negros, alrededor de la cara, y unos hombros anchos, tal vez demasiado anchos, embutidos en un gabán de lana verde, o gris, o de algún color que la luz violada hacía indefinido. Ya había pasado de los treinta y no era ninguna belleza. ¿Para qué demonios me mandaban a mí una mujer de Valencia? Ya era bastante complicado con los hombres. Mis sentimientos, todos, se rebelaban contra ella. Tenía que consultar frecuentemente el diccionario, no sólo por mi escaso inglés, sino también por el «slang» o jerga periodística y las palabras nuevas que creaba la guerra a cada momento con su armamento jamás usado. La mujer me miraba curiosa. De pronto cogió uno de los despachos del montón y dijo en francés: -¿Quieres que te ayude, camarada? Le alargué silenciosamente una página llena de una cantidad de «camelos». Me malhumoró y me hizo sospechar ligeramente al ver la rapidez y facilidad con la que recorría las líneas con sus ojos, pero tenía que quitarme de encima un montón enorme de despachos y la consulté varias veces. Cuando nos quedamos solos le pregunté: -¿Por qué me has llamado «camarada»? Me miró con gran asombro: -¿Por qué te he llamado «camarada»? -No creo que lo diga por los periodistas. Algunos de ellos son fascistas declarados. -Yo he venido aquí como una socialista y no como corresponsal de un periódico. -Bueno -dije displicente-, entonces, camaradas. -Lo dije de mala gana; aquella mujer iba a crear complicaciones. Comprobé y respaldé sus documentos; la mandé alojada al Gran Vía, el hotel exactamente enfrente de la Telefónica, y pedí a Luis, el ordenanza, que la acompañara a cruzar la oscura calle. Se marchó a lo largo del pasillo, tiesa y terriblemente seria, embutida en su severo gabán. Pero andaba bien. Una voz detrás de mí dijo: «¡Ahí va un guardia de Asalto ! » Cuando volvió Luis, exclamó: -¡Eso es una mujer para usted! -¡Caray! ¿Le ha gustado, Luis? -pregunté asombrado. -Es una gran mujer, don Arturo. Tal vez demasiado buena para un hombre. Y vaya una idea. ¡Venir a Madrid precisamente ahora! No sabe ni cinco palabras de español, pero si la dejan sola por la calle no se pierde, no. Ya tiene reaños esa mujer.
Al día siguiente vino a la censura a que le diera un salvoconducto, y tuvimos una larga conversación en nuestro francés convencional. Habló francamente de ella misma, ignorando o tal vez no enterándose de mi antagonismo: era una socialista austriaca con dieciocho años de lucha política detrás de ella; había tomado parte en la revolución de los trabajadores de Viena en febrero de 1934 y en el movimiento liberal que siguió; después había escapado a Checoslovaquia y vivido allí con su marido como una escritora política. Había decidido venir a España cuando estalló la guerra. ¿Por qué? Bueno, a ella le parecía que era la cosa más importante para los socialistas que ocurría en el mundo, y quería ayudar. Había seguido los acontecimientos en España a través de los periódicos socialistas españoles, los cuales descifraba con la ayuda de sus conocimientos del francés, del latín y del italiano. Tenía un grado universitario como economista y socióloga, pero por muchos años se había dedicado sólo a trabajo de educación y propaganda en el movimiento obrero. ¡Buena pieza me había caído en suerte! ¡Revolucionaria, intelectual y sabihonda!, pensé para mis adentros. Y desde el momento que había decidido venir a España, pues aquí estaba. Dios sabía cómo: con dinero prestado, bajo la excusa de que algunos periódicos de la izquierda, en Checoslovaquia y en Noruega, le habían prometido tomarle los artículos para informaciones telefónicas nada más que unas cuantas cartas que mandara, pero sin darle un sueldo, ni menos aún dinero de presentación. La Embajada en París la había mandado al Departamento de Prensa, y éste había decidido pagarle los gastos de estancia. Rubio Hidalgo se la había llevado a Valencia con su convoy, pero, puesto que Madrid no había caído, ella se había empeñado en que al menos tenía que haber un periodista de izquierda en Madrid, y exigió volver. Escribiría sus artículos y serviría como una especie de secretaria-mecanógrafa a unos periodistas franceses e ingleses que estaban dispuestos a pagarle bien. Así que todo lo tenía arreglado. Se había puesto a la disposición del Departamento de Prensa y Propaganda y se consideraba ella misma como bajo nuestra disciplina. Un discurso bonito. No sabía qué hacer con ella: o sabía demasiado o estaba loca como una cabra. Su historia, a pesar de todas sus cartas de presentación, me parecía un poco fantástica. Entró en el cuarto un periodista danés, regordete y alegre, que había venido con ella desde Valencia. Quería que le censurara un largo artículo para Politiken. Lo sentía mucho; yo no podía censurar nada en danés; tendría que someterme un texto en francés o en inglés. Se puso a hablar con la mujer, y ésta recorrió con la mirada las cuartillas escritas a máquina y se volvió a mí: -Es un artículo sobre los bombardeos de Madrid. Déjeme que lo lea por usted. Ya he censurado otros artículos de él en danés cuando estaba en Valencia. Sería muy difícil para él y para su periódico si tuviera que traducirlo al inglés o al francés y después retraducirlo allí. -Pero yo no puedo pasar un idioma que no entiendo. -Llame a Valencia a Rubio Hidalgo y ya verá cómo me deja hacerlo. Al fin y al cabo es en nuestro propio interés. Luego volveré y ya me dirá lo que Rubio le ha dicho.
![Telefónica desde el templete del metro Telefónica desde el templete del metro]()
No me hizo mucha gracia su insistencia, pero le di cuenta a Rubio Hidalgo, en el curso de la conferencia que teníamos siempre a mediodía. Me encontré con que no sabía pronunciar el nombre de la mujer, pero no había otra mujer periodista en Madrid. Y con la mayor sorpresa por mi parte, Rubio Hidalgo dio inmediatamente su conformidad, y preguntó: -¿Y qué está haciendo Ilsa? -No lo sé exactamente. Va a escribir unos artículos, dice, y parece que va a escribir los despachos de Delmer y Delaprée, para sacar algún dinero. -Ofrézcale un puesto en la censura. La paga corriente: trescientas pesetas al mes, más el hotel. Puede sernos muy útil. Conoce muchos idiomas, y es muy inteligente. Sólo que es un poco impulsiva y confiada, Propóngaselo hoy mismo. Cuando la invité a que se convirtiera en un censor, dudó por unos momentos. Después dijo: -Sí. No es bueno para nuestra propaganda que ninguno de vosotros pueda hablar con los periodistas en su lenguaje profesional. Acepto. Comenzó aquella misma noche. Trabajamos juntos, uno enfrente del otro, sentados a cada lado de la amplia mesa. La sombra de la pantalla caía sobre nuestros perfiles y sólo cuando nos inclinábamos sobre los papeles nos veíamos uno al otro la punta de la nariz y la barbilla, distorsionadas y planas, por el contraste del cono de luz contra las sombras. Trabajaba rapidísimamente. Podía ver que los periodistas estaban encantados y se enzarzaban en rápidas conversaciones con ella como si fuera uno de los suyos. La situación me molestaba. Una vez, dejé el lápiz y me quedé mirándola, absorta en lo que leía. Debía ser una cosa divertida,porque la boca se curvaba en una sonrisa suave. «Pero... tiene una boca deliciosa», me dije a mí mismo. Y me asaltó de pronto una curiosidad irresistible por verla en detalle. Aquella noche charlamos por largo rato sobre los métodos de propaganda del Gobierno republicano, tal como los veíamos a través de las reglas de la censura, que le había explicado, y tal como ella había visto el resultado en el extranjero. Las dificultades terribles que atravesábamos, sus causas y sus efectos tenían que suprimirse en las informaciones de prensa. Su punto de vista era que aquello era una equivocación catastrófica, porque así se convertían nuestras derrotas y nuestras querellas internas en algo inexplicable; nuestros éxitos perdían su importancia, y nuestros comunicados sonaban a ridículo, dando así a los fascistas una victoria fácil en su propaganda. Me fascinaba el sujeto. Por mi experiencia personal con propaganda escrita, aunque esta experiencia nunca había sido más que desde un ángulo puramente comercial, creía también que nuestro método era completamente ineficaz. Tratábamos de conservar un prestigio que no poseíamos y estábamos perdiendo la posibilidad y la ocasión de una propaganda efectiva. Los dos, ella y yo, veíamos con asombro que ambos queríamos la misma cosa, aunque nuestras fórmulas fueran diferentes y sus raíces de origen absolutamente distintas. Acordamos que trataríamos de convencer a nuestros superiores que cambiaran sus tácticas, ya que para ello estábamos en una posición clave en la censura de prensa del Madrid sitiado. Ilsa no se marchó a dormir al hotel. Confesó que la noche antes, cuando los Junkers habían sembrado sus bombas incendiarias, la había disgustado encontrarse sola en el cuarto del hotel, aislada e inútil. Le ofrecí la tercera cama de campaña que teníamos en la habitación, y me alegré que aceptara.
Desde aquel momento comenzó a dormir a ratos y censurar a ratos, lo mismo que hacía yo, mientras Luis roncaba suavemente en su rincón. Al día siguiente trabajamos sin cesar, charlando en cada rato que teníamos libre. Rafael me preguntó qué era lo que podía hablar con ella sin cansarme. Manolo me dijo que su conversación debía ser fascinante, porque me tenía atontado. Luis movía la cabeza afirmativamente, con el aspecto de quien posee un secreto. Cuando se marchó, para escribir sus propios artículos, en compañía de algunos periodistas ingleses, me quedé inquieto e impaciente. Las noticias del frente eran malas. El ruido de las trincheras había golpeado los cristales de nuestras ventanas todo el día. A medianoche me eché en la cama de campaña bajo la ventana, e Ilsa se hizo cargo de la censura de los despachos de madrugada. No podía dormir. No sólo porque no dejara de entrar y salir gente, sino porque estaba en ese estado de- agotamiento nervioso que le hace a uno girar en un círculo vicioso, sin descanso posible, mental y físicamente. Durante las noches pasadas no había dormido por los bombardeos, y hasta me había tocado hacer de bombero cuando comenzaron a caer bombas incendiarias en uno de los patios de la Telefónica. Ahora estaba repleto de café puro y coñac. El no dormir me provocaba una irritación sorda que iba en aumento. Ilsa se levantó de la mesa y se dejó caer en la otra cama puesta a lo largo de la pared de enfrente, y se durmió casi inmediatamente. Era la hora más quieta, entre las tres y las cinco. A las cinco vendría uno de los corresponsales de las agencias con su crónica interminable de cada mañana. Me sumergí en un estupor semilúcido. A través de mis sueños comencé a oír un ronroneo tenue y muy lejano, que se acercaba rápidamente. Así que, ¿tampoco iba a dormir aquella noche porque venían los aviones? A través de la penumbra púrpura del cuarto vi que Ilsa abría los ojos. Los dos nos incorporamos, la cabeza descansando sobre una mano, medio tumbados, medio sentados, frente a frente. -Al principio me creía que era el ascensor -dijo. Los grandes ascensores habían estado zumbando sin cesar al otro lado del pasillo. Los aeroplanos estaban trazando círculos sobre nosotros y el sonido se aproximaba más y más. Descendían, bajo y deliberadamente, trazando una espiral alrededor del rascacielos que era el edificio. Escuchaba estúpidamente el doble zumbido de sus hélices, una nota alta y una baja: «Dor-mir-dor-mir-dor-mir.....». Ilsa preguntó: -¿Qué hacemos? «¿Qué hacemos?» Así, con la VOZ fría. ¿Es que esta mujer se cree que esto es una broma? La cabeza me seguía martilleando con la estúpida frase, acompasada a los motores: «...dor-mir-dor-mir...». Y ahora la pregunta idiota: «¿Qué hacemos?» ¿Se iría a arreglar la cara esta mujer? Había abierto su bolsillo y había abierto una polvera. Contesté bruscamente: -¡Nada! Seguimos escuchando el ruido de los motores girando sobre nosotros, inexorable. Aparte de esto había un silencio profundo. Los ordenanzas debían haberse ido al refugio de los sótanos; todo el mundo debía haberse ido al refugio. ¿Qué hacíamos allí nosotros, escuchando y esperando? La explosión me levantó al menos dos centímetros sobre el colchón. Por un momento quedé suspendido en el aire. Las cortinas negras de las ventanas ondearon furiosas hacia el interior de la habitación y dejaron caer de entre sus pliegues una cascada de vidrios rotos sobre la cama.
![Mirando el cielo de los bombardeos desde Telefónica Mirando el cielo de los bombardeos desde Telefónica]()
El edificio, que yo no había sentido vibrar, parecía ahora enderezarse lentamente. De la calle subía una algarabía de gritos y cristales rotos. Se oyó caer blandamente una pared, y se adivinaba en su ¡plof! sordo la oleada de polvo invadiendo la calle. Ilsa se levantó y se sentó en el borde de mi cama. Comenzamos a hablar, no recuerdo de qué. De algo. Necesitábamos hablar, sentir la sensación de refugio de animales amedrentados. Por las ventanas entraba a bocanadas la niebla húmeda oliendo a yeso. Sentía el deseo furioso de poseer allí mismo a aquella mujer. Nos envolvimos en los gabanes. El ruido de los aviones había cesado y se oían algunas explosiones muy lejos. Luis asomó a la puerta su cara asustada: -Pero ¿se han quedado ustedes aquí, los dos solos? ¡Qué locura, don Arturo! Yo me marché a los sótanos y después me sacaron de allí con un grupo para recoger gente cuando aún estaban cayendo las bombas. Así que tal vez han estado ustedes acertados en quedarse aquí. Pero yo no creía que les dejaba solos; creía que, como todos, también ustedes venían abajo; naturalmente que... Seguía y seguía con su charla nerviosa y espasmódica. Entró uno de los corresponsales de las agencias con el primer despacho sobre el bombardeo. Comunicaba en él que una casa de la calle de Hortaleza, a veinte metros de la Telefónica, había quedado totalmente destruida. Ilsa se sentó inmediatamente a la mesa para censurar la noticia, y su cara quedó iluminada por el débil fulgor que pasaba a través del papel carbón gris-púrpura que envolvía la bombilla. El papel se requemaba lentamente y olía a cera, con el olor de una iglesia donde acababan de apagarse las velas del altar mayor. Me fui con el periodista al piso doce, para ver los fuegos verdosos que rodeaban la Telefónica. Amanecía una mañana de sol, y nos asomamos a las ventanas. La calle de Hortaleza estaba cerrada por milicianos en el trozo bajo nuestras ventanas. Los bomberos estaban removiendo los escombros. Los balcones se llenaban de gentes que enrollaban las persianas y corrían las cortinas. Los balcones y el cerco de las ventanas estaban llenos de vidrios rotos. Alguien comenzó a barrer un montón brillante hacia la calle, y los cristales cayeron en una cascada de campanitas. De pronto en cada balcón y en cada ventana aparecieron las figuras de un hombre y de una mujer, adormilados y armados de una escoba, y los cristales rotos comenzaron a llover sobre ambas aceras. El espectáculo era irresistiblemente cómico. Me recordaba la famosa escena de Sous les tois de Paris, cuando en cada ventana aparece una figura humana y se incorpora al coro. Los cristales tintineaban alegres sobre las baldosas y las gentes que barrían cambiaban bromas con los milicianos en la calle, que se refugiaban en los portales. Contemplaba aquello como algo lejano a mí. Mi mal humor seguía aumentando. Tendría ahora que encontrar otra habitación para oficina, porque no había ni que pensar en tener nuevos cristales para las ventanas. A las diez de la mañana llegó Aurelia, determinada a convencerme de que me fuera un rato con ella a casa; no había ido por allí al menos en una semana. Ella lo había arreglado ya para que los chicos se quedaran con los abuelos y nosotros estuviéramos solos en la casa. Por dos meses, o más, no habíamos estado solos. Me repelió la proposición, y nuestras palabras se volvieron agrias. Sacudió la cabeza en dirección a Ilsa, y dijo: -Claro, ¡como estás en buena compañía!... Le dije que lo que tenía que hacer era marcharse con los niños fuera de Madrid. Me contestó que lo que yo quería era deshacerme de ella. Y en verdad, a pesar de la preocupación seria que me causaban los niños dentro de los múltiples peligros de la ciudad, sabía que no se engañaba mucho. Traté de prometerle que iría a verla al día siguiente.
A mediodía nos habíamos instalado en el piso cuarto, en una enorme sala del consejo. Disponía de una mesa inmensa en medio del cuarto y de cuatro mesas de oficina, una al lado de cada ventana. Alineamos nuestras camas de campaña a lo largo de la pared del fondo y una cuarta en un rincón. Las ventanas se abrían a la calle de Valverde, frente a frente al campo de batalla. La mesa de consejo tenía la cicatriz de un «shrapnel»; la casa enfrente de nosotros había perdido una esquina de un cañonazo; el tejado de la siguiente estaba roído por el incendio; estábamos en el ala de la Telefónica más expuesta al fuego de artillería, desde los cerros azules de la Casa de Campo. Reemplazamos con cartones algunos cristales rotos y colgamos colchones en las ventanas, delante de las mesas en las que íbamos a hacer la censura. Los colchones podrían absorber la metralla, pero nada de aquello detendría una bala de cañón. Estábamos alegres mientras hacíamos nuestros preparativos. La gran sala era amplia y clara comparada con el cuarto que habíamos abandonado. Decidimos que iba a ser nuestra oficina permanente. Ilsa y yo nos fuimos juntos a almorzar en uno de los restaurantes que aún funcionaban en la Carrera de San Jerónimo; estaba cansado de la comida de la cantina y no tenía ganas de sentarme con periodistas en el comedor del Gran Vía para escuchar una conversación en inglés que no entendía. Mientras pasábamos el cráter profundo que había dejado una bomba que voló la cañería central del gas y la estación del Metro, Ilsa se colgó de mi brazo. Cruzábamos la anchura de la Puerta del Sol cuando alguien me tiró del brazo libre: -¿Puedes hacer el favor, un momento? A mi lado estaba María, con la cara descompuesta. Rogué a Ilsa que me aguardara, y me separé unos pasos con María, que inmediatamente estalló: -¿Quién es esa mujer? -Una extranjera que está trabajando con nosotros en la censura. -No me cuentes historias. Esa es tu querida. Y si no lo es, ¿por qué se cuelga del brazo? Y mientras, a mí me dejas sola, ¡como un trapo viejo que se tira a la basura! Mientras trataba de explicarle que para un extranjero el cogerse del brazo no significaba nada se desató en un torrente de insultos y se echó a llorar; y así, llorando, se marchó calle de Carretas arriba. Cuando volví a reunirme con Ilsa tuve que explicarle la situación: le conté brevemente mi fracaso en mi matrimonio, mi estado mental entre las dos mujeres y mi huida de ambas. No hizo comentario alguno, pero vi en sus ojos el mismo asombro y disgusto que había sorprendido en ellos aquella mañana durante mi bronca con mi mujer. Durante la comida me sentí dispuesto a provocarla y enfadarla, queriendo romper la corteza de su calma; después tuve que cerciorarme de que no había destruido la franqueza con que nos hablábamos, y hablé sobre todo de la tortura de ser un español y no poder hacer nada para ayudar a su propio pueblo. A medianoche, después de una tarde en la que habíamos tenido que soportar el peso mayor de la censura, con muy poca ayuda de los otros censores, nuestra fatiga se hizo intolerable. Decidí que desde el día siguiente la censura se cerraría entre la una de la madrugada y las ocho de la mañana, salvo para casos urgentes e imprevistos. Era una liberación el pensar que no tendríamos más que leer a través de largas y fútiles informaciones estratégicas a las cinco de la mañana. Era imposible seguir trabajando dieciocho horas al día. Mientras uno de los otros censores cabeceaba sobre su mesa, Ilsa y yo tratamos de dormir en nuestras camas de campaña. A través de las ventanas llegaban en oleadas los trallazos de los disparos de fusil y el tableteo de las ametralladoras del frente. Era frío y húmedo y era muy difícil escapar del pensamiento de que estábamos en la línea de tiro de los cañones. Charlamos y charlamos bajito, como si nos quisiéramos sostener el uno al otro. Así me quedé dormido por unas pocas horas. No recuerdo mucho del día siguiente: estaba atontado por falta de sueño, por exceso de café y coñac, y por desesperación. Me movía en una semilucidez de los sentidos y del cerebro. No hubo bombardeo, y las noticias del frente eran malas; Ilsa y yo trabajamos juntos, charlamos juntos e hicimos juntos grandes silencios. Es lo único que recuerdo. A medianoche Luis hizo las tres camas y zascandileó alrededor del cuarto. Había escogido para él la cama del rincón; colgó en una silla al lado su chaqueta galoneada, se quitó las botas y se envolvió en las mantas. Ilsa y yo nos tumbamos en nuestras camas, a medio metro una de otra, y comenzamos a charlar bajito.
![Telefónica, vista aérea Telefónica, vista aérea]()
De vez en cuando miraba al censor de turno, un perfil pálido bajo el cono de luz. Hablábamos de lo que había pasado en nuestras mentes, a ella durante los largos años de lucha revolucionaria y derrota; a mí, en los cortos pero interminables meses de nuestra guerra. Cuando el censor se marchó, a la una, eché el cerrojo a la puerta y apagué las luces, con excepción de la de la mesa del censor con su pantalla de papel carbón. Luis roncaba pacíficamente. Me metí en la cama. Fuera del círculo de luz gris-púrpura sobre la mesa y de la diminuta isla roja que marcaba frente a ella nuestra única estufa eléctrica, el cuarto estaba en la oscuridad. La niebla se filtraba por las ventanas, mezclada con los ruidos del frente, y formaba un halo malva alrededor de la lámpara. Me levanté y arrimé mi cama a la de ella. Después era la cosa más natural del mundo que se entrelazaran nuestras manos. Me desperté al amanecer. El frente estaba silencioso y la habitación quieta. La niebla se había espesado y el halo de la lámpara sobre la mesa se había convertido en un globo gris-púrpura traslúcido y encendido. Podía ver las siluetas de los muebles. Cuidadosamente retiré el brazo y envolví a Ilsa en sus mantas. Después retiré la cama a su sitio. Una de sus patas de hierro rechinó sobre el entarimado, dado de cera, y me quedé en suspenso. Luis continuaba respirando rítmicamente, apenas sin un ronquido. Rehaciéndome de mi susto, me enrollé bien ceñido en mis mantas y me volví a dormir. En la mañana, la parte más extraordinaria de mi experiencia fue su naturalidad. No tenía el sentimiento de haber conocido por primera vez a una mujer, sino de haberla conocido de siempre. «De siempre», no en el curso de mi vida, sino en el sentido absoluto, antes y fuera de esta vida mía. Era una sensación semejante a la que sentimos algunas veces cuando paseamos las calles de una vieja ciudad: llegamos a una placita silenciosa y de golpe sabemos; sabemos que hemos vivido allí, que lo hemos conocido siempre, que lo único que ha pasado es que ha vuelto a nuestra vida real, y nos sentimos tan familiarizados con las baldosas llenas de musgo como ellas lo están con nosotros. Sabía lo que ella iba a hacer y cómo sería su cara, igual que conocemos algo que es parte de nuestra propia vida, algo que hemos visto sin necesidad de mirarlo. Volvió del lavabo de las muchachas telefonistas con la cara fresca, un poco de polvo adherido a la piel húmeda, y cuando Luis se marchó en busca de nuestro desayuno nos besamos alegremente, como un matrimonio feliz. Tenía una sensación inmensa de liberación y me parecía ver las gentes y las cosas con ojos distintos, en una luz diferente, iluminados por dentro. Habían desaparecido mi cansancio y mi disgusto. Era una sensación etérea, como si estuviera bebiendo champán y riendo con la boca llena de burbujas que estallaran con cosquilleos y se escaparan traviesas a través de mis labios. Vi que ella había perdido su seriedad y severidad defensivas. Sus ojos verde-gris tenían una luz alegre luciendo en lo más hondo. Cuando Luis puso el desayuno sobre una de las mesas, se detuvo y la miró. En la seguridad de que no entendía español, me dijo: -Hoy está bonita de ver. Se dio cuenta de que hablaba de ella: -¿Qué dice Luis de mí? -Que hoy estás más bonita. -Se ruborizó y se echó a reír.
Luis nos miró al uno y al otro, y cuando nos quedamos solos me dijo: -¡Que sea enhorabuena, don Arturo! Lo dijo sin ironía y sin malicia. En su mente simple, Luis había visto claramente lo que yo aún no conocía con mi cerebro: que ella y yo nos pertenecíamos el uno al otro. Con toda su devoción profunda hacia mí, a quien consideraba el salvador de su vida, se decidió simple y claramente a convertirse en el ángel guardián de nuestros amores. Pero no dijo una palabra más como comentario. Era verdad que en aquel momento yo no sabía lo que él había visto instantáneamente. Mientras todos mis sentidos e instintos habían visto y sentido que aquélla era «mi mujer», toda mi razón se rebelaba contra ello. A medida que el día avanzaba, me enredaba más y más en uno de esos diálogos mentales, cuidadosamente formulados, que se originan en una batalla razonada contra los propios instintos: «Bueno, ya te has metido de lleno... Ya te has liado con otra mujer... Tanto querer escaparte de tu propia mujer y de una querida de años que sabes te quiere, para meterte de cabeza con la primera mujer que se te cruza, a quien hace cinco días que conoces y que no sabes quién es. Ni aun tan siquiera habla tu idioma. Ahora te vas a encontrar con ella todo el día, sin escape posible. ¿Qué vas a hacer? Eh, ¿qué vas a hacer? Porque desde luego no vas a decir que estás enamorado de ella. En tu vida te has enamorado de nadie.» Me quedé frente a frente de Ilsa, la miré a la cara y exclamé con la voz de duda con la que uno se plantea los problemas que no puede resolver: -Mais je ne t'aime pas! Se sonrió, y dijo con la voz con que se apacigua a los niños: -Claro que no, querido. Aquello me enfadó. Por aquellos días comenzaron a visitar a Ilsa y a tener largas conversaciones con ella miembros de la Brigada Internacional que la habían conocido en su vida anterior o que habían oído hablar de ella. Un día vino Gustav Regler, un alemán con una cara llena de arrugas y pastosa como la de un cómico, con altas botas, una pelliza pesada forrada por dentro con piel de carnero y un cuerpo vibrante de puros nervios. Ilsa se había echado encima de su cama para descansar un rato, y yo estaba censurando en mi mesa. Regler se sentó al pie de la cama y comenzó a hablar. Yo los miraba. La cara de ella se animaba, llena de amistad hacia el hombre. Mientras hablaba, él puso una mano sobre el hombro de ella; después la dejó descansar sobre una de sus rodillas. Me estaban entrando unas ganas locas de liarme a patadas con él. Cuando se marchó, con una inclinación de cabeza completamente casual en mi dirección, me levanté y me fui a ella: -Ese quiere acostarse contigo -dije. -No, exactamente. Mira: la Columna Internacional está metida de lleno en ello, y él no es un soldado. Trata de escaparse de sus nervios pretendiendo que lo que él necesita es una mujer; y, claro, yo estoy aquí. -Eres libre de hacer lo que te dé la gana -dije rudamente, y me senté en el borde de la cama. Por un momento puse mi frente sobre su hombro; después me enderecé y dije furiosamente-: Pero yo no estoy enamorado de ti. -No. Ya lo sé. Deja que me levante. Yo me haré cargo del turno; ahora me siento descansada. Tú échate un rato y duerme. Durante la noche escuchábamos el anillo de explosiones de los morteros. En los amaneceres grises y sucios nos asomábamos a la ventana y escuchábamos cómo el horizonte de ruidos se apagaba. Uno de los hombres del Control Obrero vino y me mostró un fusil mejicano: Méjico había mandado miles de fusiles. Los aviones de caza que volaban sobre nuestras cabezas procedían de Rusia.
En la Casa de Campo estaban luchando camaradas franceses y alemanes y se dejaban matar por nosotros. En el Parque del Oeste se estaba atrincherando el batallón vasco. Hacía mucho frío y los cristales de nuestras ventanas estaban salpicados de agujeros diminutos. Los periodistas extranjeros comunicaban los avances lentos, pequeños y costosísimos de las fuerzas de Madrid, y los avances de los sitiadores, también pequeños y comprados a alto precio. Pero dentro de nosotros había una esperanza alegre, por debajo y por encima del miedo, de la amenaza, de la suciedad y de la cobardía mísera que nos acompañaban inevitablemente. Estábamos juntos en el miedo, en la amenaza y en la lucha. Y las gentes eran mucho más sencillas y mucho más llenas de cariño los unos para los otros. No valía la pena presumir, porque había muy pocas cosas que realmente importaran. Estas noches de batalla, estos días de trabajo machacón y aburrido, nos estaban enseñando -por un tiempo muy corto, desgraciadamente- a marchar alegremente, lado a lado con la muerte, y a creer que a través de ello resucitaríamos a una vida nueva. Habían transcurrido veinte días del sitio y defensa de Madrid.
EL SITIO
Se había terminado el ataque y había comenzado el sitio. Una escalera estrecha llevaba desde el último piso de la Telefónica a la azotea de su torre cuadrada. Desde allí la ciudad se alejaba, el aire se hacía más transparente, los sonidos se percibían más claros. En los días de calma soplaba una brisa suave, y en los días de viento estar allí semejaba estar en el puente de un barco barrido por una galerna. La torre tenía una galería cuyos cuatro lados hacían frente a los cuatro puntos del compás, y desde allí se podía mirar, apoyado sobre la balaustrada de cemento. Al Norte aparecían las crestas agudas del Guadarrama, una muralla que cambiaba sus colores con la marcha del sol, de un azul profundo hasta un negro opaco. Cuando sus rocas reflejaban los rayos del sol se llenaba de luz; a la caída de la tarde se inundaba de cobres e índigos; y cuando la ciudad, ya en tinieblas, encendía su luz eléctrica, los picos más altos brillaban aún incandescentes. El frente comenzaba allí y seguía en curvas, invisibles, rodeando simas y barrancos perdidos en la lejanía. Después se torcía hacia el Oeste, siguiendo los valles y doblándose hacia la ciudad. Se veía primero desde el ángulo de la galería entre su lado norte y su lado oeste; no era más que unas pequeñas vedijas de humo y unas chispas de las granadas que explotaban, que no parecían más que chupadas de un cigarro. Después, el frente se iba acercando a lo largo del arco brillante del Manzanares que lo conducía más hacia el Sur, hasta los pies de la ciudad misma. Desde la altura de la torre el río aparecía sólido y quieto, mientras la tierra a ambos lados se sacudía en convulsiones. Se la veía y se la oía moverse. Nacían en ella vibraciones que llegaban subterráneas hasta el rascacielos, y allí trepaban las vigas de acero y subían, amplificadas, hasta vuestros pies con el tremor de trenes que pasaran lejanos. Los sonidos nos llegaban a través del aire, desnudos y directos, zumbidos y explosiones, tableteo de ametralladora, restallar seco de fusiles. Se veían las llamaradas en la boca de los cañones y se veían oscilar los árboles de la Casa de Campo, como si hubiera monstruos que se rascaran contra sus ramas.
![Bombs en la Gran Vía muy cerca de Telefónica Bombs en la Gran Vía muy cerca de Telefónica]()
Se veían figurillas diminutas como hormigas que moteaban las arenas del río. Después surgían ráfagas de silencio que os obligaban a mirar el paisaje, tratando de adivinar el secreto de aquella quietud súbita, hasta que la tierra y el aire temblaban en espasmos y la quietud brillante del río se rompía en arrugas de luz temblona. Desde la torreta, el frente parecía mucho más cercano que la calle al pie del edificio. Cuando os inclinabais sobre el parapeto para mirar a la Gran Vía la calle era un cañón profundo y estrecho, y desde su fondo profundo el vértigo tiraba de vosotros. Pero cuando mirabais recto, frente a vosotros, todo era paisaje y la guerra dentro de él se extendía delante de vuestros ojos como sobre el tablero de una mesa, como si pudierais alcanzarla y tocarla. Era desconcertante ver el frente tan cerca, dentro de la ciudad, mientras la ciudad en sí permanecía intangible y sola bajo su caparazón de tejados y torres, gris, roja y blanca, cuarteada por el laberinto de grietas que eran sus calles. A veces los cerros al otro lado del río escupían nubecillas blancas, y el mosaico de tejados se abría en cascadas de humo, de polvo y de tejas, cuando aún resonaba en vuestros oídos el ulular de las balas cruzando sobre vuestra cabeza. Porque todas parecían pasar por encima de la torre de la Telefónica. Entonces, el paisaje con sus bosques oscuros, con sus campos verdes, con su río brillante y los manchones amarillos de sus arenas, se fundía con las tejas rojas, con las torres grises, con el blancor de las azoteas, con la calle a vuestros pies, y os encontrabais sumergidos en el corazón de la batalla. Los pisos encima del piso octavo estaban abandonados. El ascensor, cuando subía al piso trece, lo hacía generalmente vacío; allí no había nadie más que unos pocos artilleros que mantenían un puesto de observación. Las botas de los hombres resonaban en el entarimado de los grandes salones con un ruido hueco. Un obús había atravesado dos pisos, y el agujero era el brocal de un pozo hondo, de paredes erizadas de varillas y vigas retorcidas y rotas, que colgaban paralíticas. La muchacha que manejaba el ascensor, sentada en una banqueta como un pájaro, era guapa y alegre.
-No me gusta subir hasta aquí -me decía-. Está tan solo, que siempre creo que el ascensor va a seguir subiendo y se va a disparar al aire en lo alto. Desde allí se dejaba uno caer en Madrid como una piedra entre las paredes del hueco del ascensor, que se estrechaban rápidas sobre uno, envuelto en el encierro de las puertas metálicas, en el olor de grasa, de metal caliente y de pintura al duco. La ciudad estaba tensa y viva, palpitando como una herida profunda de navaja de la que surge la sangre a borbotones y en cuyos labios los músculos se retuercen con dolor y con todo el vigor de la vida. Bombardeaban el centro de Madrid, y este centro desbordaba de gentes que hablaban, chillaban, se empujaban y se mostraban uno a otro que estaban aún vivos. Grupos de milicianos -ya comenzábamos a llamarlos soldados- venían del frente o marchaban al frente, vitoreados y vitoreando. Algunas veces la multitud rompía en un himno o una canción que inundaba las calles. A veces chirriaba y campaneaba el acero sobre las piedras cuando pasaba un tanque con su torreta abierta y una figura pequeña surgiendo de la abertura, las manos puestas sobre la tapa, como un muñeco de caja de sorpresa, escapando de un puchero gigante. A veces pasaba uno de los grandes cañones y se paraba en la esquina de la calle para que las gentes pudieran tocar con sus dedos su pintura gris y se convencieran de que era real. A veces era una ambulancia, un gran camión, pródigo de cruces rojas sobre círculos de leche, que pasaba y dejaba detrás de sí un surco lleno de silencios; hasta que la motocicleta que tejía su camino entre coches y gente y explosiones desgarraba el silencio. Alguien gritaba: «¡Vas a llegar tarde!», y el tumulto de la multitud estallaba de nuevo. Todo era centelleante como una película sobre la pantalla, centelleante y espasmódico. La gente hablaba a gritos y reía a carcajadas. Bebían a tragos sonoros con gran estrépito de vasos. Los pasos en la calle resonaban fuertes, firmes y rápidos. A la luz del día todo el mundo era un amigo; por la noche cada uno podía ser un enemigo. Toda amistad tenía un tinte de borrachera. La ciudad había intentado lo imposible y había surgido del intento triunfante y en un trance. ¡Oh, sí! El enemigo estaba allí, a las puertas, a dos kilómetros de este rincón de la Gran Vía, A veces una bala perdida de fusil hacía un orificio estrellado en el cristal de un escaparate. Bueno, ¿qué? Si no habían entrado el 7 de noviembre, ¿cómo iban a poder entrar ahora? Cuando las granadas caían en la Gran Vía y en la calle de Alcalá, comenzando en el extremo más cercano al frente y trazando la «Avenida de los Obuses», hasta la estatua de la diosa Cibeles, las gentes se refugiaban en los portales de la acera que consideraban más segura y contemplaban las explosiones a veinte metros de distancia. Había quienes venían de los barrios lejanos a ver de cerca cómo era -un bombardeo, y se marchaban contentos y orgullosos con trozos de metralla, todavía calientes, que conservaban como un recuerdo. La miseria de todo ello no se exhibía.
La miseria estaba escondida en cuevas y sótanos, en los refugios improvisados del Metro, en los hospitales sin instrumentos y sin medicinas para enfrentarse con un flujo constante e interminable de heridos. Las casas frágiles de los distritos obreros se derrumbaban como casas de naipes al soplo furioso de las explosiones; como las destruidas, donde se amontonaban las gentes. Miles de refugiados de los pueblos y de los suburbios eran empaquetados cada día en edificios vacíos, cada día miles de mujeres y niños salían en camiones, evacuados en convoy a la costa levantina. La tenaza del sitio se cerraba más y más; y más batallones de las Brigadas Internacionales, que ya eran dos, se volcaban en las brechas. A pesar de todo, el entusiasmo que nos había arrastrado, por encima de nuestros miedos y de nuestras dudas, no falló nunca. Éramos Madrid. En nuestro nuevo cuarto de la censura la vida se iba normalizando poco a poco. Nos mirábamos y nos veíamos ojerosos, flacos, sucios, pero sólidos y humanos. Los periodistas recién llegados trataban a los que estaban allí como veteranos, e Ilsa, la única mujer, se había convertido en una heroína. Los guardas de la Telefónica habían cambiado su nota: algunos de los extranjeros se habían cambiado en camaradas de la noche a la mañana. Otros estaban aún bajo sospecha, como el americano enorme, que un día desapareció del cuadro silenciosamente y fue sustituido por un hombre de un calibre diferente, que inspiraba confianza y respeto. A Ilsa se le concedía el derecho de ciudadana de la Telefónica por la mayoría de los hombres y se la rodeaba de un murmullo hostil por la mayoría de las mujeres. Yo la había dejado definitivamente entendérselas con los periodistas de habla inglesa, no sólo porque sus energías estaban frescas y yo estaba agotado, sino también porque tenía que admitir que ella estaba haciendo lo que yo nunca podría hacer: manejando la censura con mucha imaginación y criterio: mejoró las relaciones con los corresponsales extranjeros e influyó en su manera de informar. Algunos de los empleados de la censura resintieron esto y tuve que apoyarla con toda mi autoridad, hasta que a través de Luxana, en el Comisariado de Guerra, vino una aprobación oficial del Estado Mayor por el que pasaban las copias de los despachos antes de ser enviadas a Valencia. Pronto el método de Ilsa tuvo que sufrir una dura prueba. La Alemania nacionalsocialista había reconocido oficialmente al general Franco y había enviado al general Von Paupel como enviado especial a Burgos. La mayoría de los ciudadanos alemanes habían sido evacuados por su Embajada, y ésta se había cerrado en Madrid. Pero no había declaración de guerra; sólo una intervención alemana a guisa de apoyo técnico y estratégico de los rebeldes. En un día gris de noviembre, nuestra Policía registró la Embajada alemana en Madrid y confiscó armas y papeles allí existentes. Técnicamente, era una violación del derecho de extraterritorialidad, pero los corresponsales extranjeros que habían sido testigos del registro sometieron despachos detallando con extrema veracidad v detalle los vínculos entre la Embajada y el cuartel general de la quinta columna.
Sólo que, de acuerdo con las órdenes estrictas, teníamos que suprimir estos despachos y toda referencia a la investigación policíaca, a no ser que Valencia publicara un comunicado oficial. Los corresponsales estaban furiosos y nos acribillaban con preguntas y consultas. Se iba haciendo tarde y tenían miedo de no alcanzar el cierre de sus periódicos. Llamé al Comisariado de Guerra, pero allí estaba sólo Michael Kolzov, y me dijo que me esperara a que se diera una declaración oficial. Ilsa estaba furiosa y mucho más disgustada que los periodistas. Cuando se pasó otra hora de espera, me cogió aparte y me pidió que le dejara pasar los despachos en el orden que habían sido presentados. Los firmaría con sus iniciales para que la responsabilidad cayera sobre ella, y estaba preparada a enfrentarse con la situación que se presentara por haber desobedecido una orden concreta, y que no podía por menos de ser una grave responsabilidad. Pero de ninguna manera estaba dispuesta a consentir que la buena voluntad de los corresponsales se trocara en antagonismo, ni a dejar que los alemanes monopolizaran la prensa del mundo con su versión. Un poco melodramática, exclamó: -Yo no soy responsable ante los burócratas de vuestra oficina de Valencia, sino ante la causa de los trabajadores; y no estoy dispuesta a permitir, si de mí depende, que se cometan errores como éste. Me negué a que tomara sola la responsabilidad, y entre los dos dimos curso a los despachos sobre el registro de la Embajada. Ya tarde en la noche me llamó Kolzov al teléfono y se desató furiosamente, amenazándonos a Ilsa y a mí con un consejo de guerra. Pero en la mañana siguiente volvió a llamar y retiró todo lo dicho: sus propios superiores -que no sé quiénes eranestaban encantados con los resultados de nuestra insubordinación. Rubio, hablando desde Valencia, tomó la misma actitud, aunque haciendo hincapié en la seriedad de la decisión de Ilsa, tomada en «su manera impulsiva», como él lo llamaba. Por lo tanto, ella se había salido con la suya, y, consciente del hecho, estaba dispuesta a sacar ventaja de ello en el futuro. Después de la primera semana de bombardeo de Madrid, cuando sus incidentes era aún nuevos, los corresponsales comenzaron a irritarse bajo las restricciones impuestas a sus informaciones del frente. Ilsa mantenía que debíamos proporcionarles nuevo material, siguiendo el principio de que hay que alimentar a los animales que se tiene en la jaula; pero, con excepción de nuestra oficina, nadie tenía contacto con ellos. De los militares no podía esperarse que dejaran pasar más que lo que hacían. Los periodistas, por otra parte, buscaban la noticia sensacional, y no les interesaba el aspecto social de nuestra lucha; o si les interesaba, lo convertían en propaganda cruda de izquierdas para lectores ya convencidos, o en propaganda de derechas, en fantasmas amenazadores que asustaran a sus burgueses lectores. No podíamos sugerirles temas determinados, pero deberíamos facilitarles el poder escribir algo de la historia de Madrid. Era nuestra oportunidad, ya que éramos nosotros los que estábamos en el sitio más indicado para ello. Un día que Gustav Regler vino del frente con botas altas de cuero, muy flamante en su nuevo cargo de comisario político en la XII Brigada -la primera de las brigadas internacionales-. se lanzó en un apasionado discurso en alemán con Ilsa como auditorio. Ilsa le escuchó atentamente y después se volvió hacia mí: -Tiene razón. La Brigada Internacional es la cosa más importante que ha pasado durante años en el movimiento obrero y sería una inspiración tremenda para los trabajadores de todas partes, si supieran bastante sobre ello. Piensa en esto: mientras sus gobiernos están organizando la no intervención... Gustavo está dispuesto a llevar a los periodistas a su cuartel general y a hacer que el general Kleber los reciba. Pero no sirve de nada, si después nosotros no dejamos pasar sus historias. Yo estoy dispuesta a hacerlo.
Era otro paso audaz y tuvo también un éxito inmediato. Los corresponsales, comenzando por Delmer, del Daily Express de Londres, y Louis Delaprée, de Paris-Soir, regresaron con impresiones de lo mejor que existía en las brigadas internacionales genuinamente impresionados y llenos de historias y de noticias que llenarían las primeras planas. Habíamos echado a rodar la bola. Si embargo, después de una semana o cosa así resultó que sólo las brigadas aparecían en los despachos de prensa, como si ellos solos fueran los salvadores de Madrid. Ilsa comenzaba a tener sus dudas; el éxito de su idea amenazaba destruir su finalidad. Yo estaba furioso, porque me parecía injusto que se olvidara al pueblo de Madrid, a los soldados improvisados de los frentes de Carabanchel, del Parque del Oeste y de Guadarrama, simplemente porque no existía una propaganda organizada que los mostrara al mundo. Aun antes de recibir instrucciones del Estado Mayor en Madrid y del Departamento de Prensa de Valencia, comenzamos Ilsa y yo a restringir los despachos sobre las brigadas. A mí me produjo el incidente un sentimiento amargo de aislamiento entre nosotros, los españoles, y el resto del mundo. En estos días Regler me pidió, como el único español con quien tenía contacto, que escribiera algo para publicarlo en el periódico del frente de su Brigada. Escribí una mezcolanza de alabanzas convencionales e impresiones personales. Di rienda suelta al miedo instintivo que había tenido al principio, de que las unidades internacionales fueran algo semejante al Tercio, desesperados dispuestos a jugarse la vida, sí, pero al mismo tiempo bárbaros y brutales, y a mi alegría al comprobar que en ellas existían hombres a los que sólo movía una fe política limpia y el afán de un mundo sin matanzas como la nuestra. Aunque aún conversábamos en francés, Ilsa comenzaba a leer español con facilidad y se encargó de traducir al alemán lo que había escrito. Se metió de lleno a dar una versión de ello y de pronto exclamó: -¿Sabes que tú podrías escribir? Bueno, es decir, si suprimes todas las frases pomposas, que me recuerdan el barroco de las iglesias de los jesuitas, y escribes en tu propio estilo. Hay aquí cosas muy malas y cosas muy buenas. Yo le dije: -Pero, ¡yo siempre había querido ser un escritor! -tartamudeando como un colegial, encantado con ella y con su juicio. Nunca se publicó el artículo, porque no era lo que el Comisario Político quería, pero el incidente tuvo para mí una importancia doble: desenterrar mi vieja ambición y, admitiendo mi resentimiento suprimido contra los extranjeros, sentirme liberado de él. Aquel día se me puso esto mismo claramente de relieve a través de una caricatura: El líder socialista austriaco, Julio Deutsch, a quien se había hecho general por el Ejército republicano español, en honor de las milicias de trabajadores de Viena que él había ayudado a organizar y que habían sostenido la primera batalla en Europa contra el fascismo, vino a visitar a Ilsa. Estaba recorriendo la zona con su intérprete Rolf y le había dado, no sólo un coche, sino también la escolta de un capitán de las milicias como comisario político y guía. Mientras los dos primeros hablaban con Ilsa, tratando -como estaba viendo con furia- de convencerla que abandonara Madrid y sus peligros, el guía español comenzó a charlar conmigo y lo primero que el hombre me dijo fue que «aquellos dos eran espías, porque siempre estaban hablando en su galimatías en lugar de hablar como cristianos». El hombre estaba realmente preocupado y excitado: -Ahora dime tú, compañero; ¿qué se les ha perdido a éstos en España? No puede ser nada bueno. Te digo que son espías. Y la mujer esa, seguro que lo es también. El hombre me hizo estallar de risa, y traté de explicarle un poco las cosas pero mientras le estaba hablando, me encontré yo mismo contemplándome en un espejo: yo también era uno de esos españoles como él. Delante de mí estaba Ángel en el uniforme típico de los milicianos, un mono azul encima de varias capas de jerseys llenos de rotos, un gorro con orejeras en cuyo frente estaba clavada una estrella roja de cinco puntas, un fusil en la mano y un enorme cuchillo envainado en la cintura; todo ello, y él también, lleno de barro seco, menos la cara alegre, partida en dos por una sonrisa de oreja a oreja: -¡La madre de Dios! Ya creía yo que no iba a encontrarle nunca en este laberinto. Sí, señor, aquí estoy yo y no me he muerto, ni me han matado, ni nada. Y más fuerte que un roble. -Angelillo, ¿de dónde sales tú? -De por ahí, de alguna parte de un agujero. -Señaló por encima del hombro con el pulgar en una dirección indefinida-. Me estaba aburriendo en la clínica y como las cosas se estaban poniendo serias, pues me marché. Ahora soy un miliciano, pero de los de verdad, ¿eh? A mediados de octubre, Ángel había sido destinado como ayudante a la farmacia de uno de los primeros hospitales de guerra.
El 6 de noviembre desapareció de allí y nunca había vuelto a oír de él. La verdad es que creía que lo habían matado aquella noche. -Sí, señor. En la tarde del 6 de noviembre me marché al Puente de Segovia y, ¿para qué contarle?, la paliza que les dimos, ellos a nosotros, los moros, los legionarios, los tanques y la repanocha. El fin del mundo. Por poco nos matan a todos y yo me creí varias veces que ya me habían matado. -Bueno, pero te han dejado. -Sí. Bueno..., no lo sé, porque la verdad es que no estoy muy seguro. Sólo ahora comienzo a darme cuenta. Alguien vino ayer y me dijo: «Angelillo, te van a hacer cabo». Y le dije: «Arrea, ¿por qué?» Y el otro dice: «Yo qué sé; te han hecho cabo y nada más». Yo estaba pensando que se había colado o que era una broma, porque que yo supiera no estábamos en el cuartel, sino en un agujero en la tierra, cavando como locos para convertirlo en trinchera. Y entonces empecé a darme cuenta de las cosas. El Tercio y la Guardia Civil estaban dos casas más allá, mirándonos por las troneras y asándonos a tiros y allí estaba yo. No me había muerto. Y le digo a un camarada, bueno, un vecino de la misma calle, que se llama Juanillo: «Oye, tú, ¿qué día es hoy?» Se me pone a contar con los dedos y a rascarse la cabeza y me dice: «Pues, chico, no lo sé. ¿Y para qué te hace falta saberlo?» -Angelillo, me parece que estás un poco curda. -¡Ca, no lo creas, no estoy borracho! Lo que pasa es que tengo miedo. No he bebido más que tres o cuatro vasos con los amigos y luego me he dicho: «Me voy a ver a don Arturo; bueno, si no lo han matado». Su señora me dijo que no salía usted de aquí, y aquí me he venido. Pero esto no quiere decir que no me gustaría beberme un vaso con usted o los que se tercien... Bueno, más tarde. Y como decía antes, no tengo nada que contar. Nada. Explosiones y explosiones desde el seis, hasta hoy que hemos terminado la trinchera; y no es que se hayan callado, ca, siguen tirando, pero ahora es diferente. Antes nos cazaban a la espera, como a conejos en medio de la calle, detrás de la esquina y hasta dentro de las casas. Pero ahora tenemos un hotel, palabra. -Pero, ¿dónde estás ahora? -Al otro lado del puente de Segovia, y en un par de días en Navalcarnero; ya lo verá. Y a usted, ¿cómo le va? Tan difícil era para mí como para él, el contar lo que había pasado. El tiempo había perdido su significado. El 7 de noviembre me parecía una fecha muy remota y al mismo tiempo me parecía que había sido el día antes. Cosas vistas y hechas se me aparecían en destellos, pero sin guardar relación alguna con el orden cronológico de los acontecimientos. No podíamos contar las cosas que habíamos vivido, ni Ángel ni yo, sólo podíamos recordar incidentes. Ángel había pasado todos esos días matando, sumergido en un mundo de explosiones y blasfemias, de hombres muertos y abandonados, de casas derrumbándose. No recordaba nada más que el caos y unos pocos momentos lúcidos en los cuales algo impresionaba su memoria. -La guerra es una cosa estúpida -dijo-, en la que no sabe uno lo que está pasando. Claro que algunas cosas se saben. Por ejemplo, una mañana un guardia civil asomó la cabeza detrás de una tapia y traté de cargármelo. No me estaba mirando a mí, sino a algo o alguien que había a mi derecha. Se arrodilló fuera de la pared y se echó el fusil a la cara; yo disparé y el hombre cavó como un saco con los brazos abiertos, y yo dije: «Toma, por cerdo».
En este momento alguien al lado mío dijo: «Vaya un ojo que tengo... ¿eh?» Y yo le contesté: «Me parece que te has colado esta vez». Bueno, pues, por si lo había matado él o yo, terminamos a bofetadas allí mismo. Desde entonces vamos siempre juntos y tiramos por turno; le llevo tres de ventaja. Pero hablando de otras cosas, doña Aurelia me ha contado un montón de historias, que ella no puede seguir así, que usted se ha liado aquí con una extranjera, que va a hacer una barbaridad un día... ¡Ya sabe usted cómo son las mujeres! Presenté Ángel a Ilsa. Se entusiasmó de golpe, me guiñó los ojos dos o tres veces y se lanzó a contarle historias sin fin en su más rápido y castizo madrileño. No entendía ella mucho, unas palabras aquí y allí, pero le escuchaba con la mayor apariencia de interés, hasta que me harté de la comedia y me lo llevé al bar de la Gran Vía al otro lado de la calle. Estábamos bebiendo «Tío Pepe», cuando comenzaron a caer obuses. -¿Les da esto muy a menudo? -Todos los días y a cualquier hora. -¡Caray, me vuelvo a mi trinchera! Allí tenemos mejores modales. No me hace maldita la gracia venir con permiso y que me hagan piltrafas aquí... Y hablando de la guerra, ¿qué dicen las gentes aquí sobre ello? Aunque de todas maneras esto se acaba en unos días. Con la ayuda de Rusia, no dura ni dos meses. Se están portando. ¿Ha visto usted los cazas? En cuanto tengamos unos pocos más de ellos, se les acabó el cuento a los alemanes amigos de Franco. Esta es una de las cosas que yo no puedo entender. ¡Por qué tienen que mezclarse estos italianos y alemanes en nuestras cuestiones, si a ellos no les hemos hecho nada ? -Yo creo que están defendiendo su propio lado. ¿O no te has enterado aún que esto es una guerra contra el fascismo? -Anda, ¿que no me he enterado? Y por si se me olvida, me lo están recordando a morterazos a cada minuto. No crea usted que soy tan estúpido como todo eso. Naturalmente que entiendo que todos los generalotes del otro lado se dan la lengua con los generalotes alemanes e italianos, porque son lobos de la misma camada. Pero lo que no entiendo es por qué los otros países se quedan tan quietos, mirando los toros desde la barrera. Bueno, sí, lo puedo entender en los de arriba que son los mismos en todas partes, alemanes o italianos, ingleses o franceses. Pero hay millones de trabajadores en el mundo y en Francia tienen un gobierno de Frente Popular, y... bueno, ¿qué es lo que están haciendo? -Mira, Angelillo, confieso que yo tampoco lo entiendo. No me hizo caso y siguió. -Yo no digo que nos tienen que mandar el ejército francés, somos bastantes para terminar con todos estos hijos de mala madre. Pero al menos nos debían dejar comprar armas. De esto usted no sabe nada, porque está aquí, pero donde nosotros estamos, nos estamos peleando a puros puñetazos y esto es la pura verdad. A lo primero, no teníamos apenas un fusil y teníamos que guardar cola para coger el fusil del primero que mataran. Después, los mejicanos -y Dios los bendiga-, nos mandaron unos fusiles, pero luego resultó que nuestros cartuchos eran un poco grandes para ellos y se atascaron. Después se nos dieron granadas de mano, o al menos las llamaban así. Eran unos canecos como cantimploras para llevar agua en una excursión y las llamaban bombas Lafitte; había que sacarles un alambre como una horquilla de mujer, tirarlas y salir corriendo, porque le explotaban a uno en las narices.
Después nos dieron cachos de cañería llenos de dinamita que había que encenderlos con la colilla del cigarro; y así todo. Y mientras, en el otro lado, nos asan a morterazos que ni Dios se entera cuándo le caen a uno encima. ¿Ha visto usted un mortero de los suyos? Es como un tubo de chimenea con un punzón en el fondo. Ponen el tubo en un ángulo y dejan caer dentro una bomba pequeñita que tiene alas para que vuele bien. El punzón les agujerea el trasero y salen tubo arriba como un cohete y te caen encima de la cabeza. Y no se puede hacer nada como no se pase uno el día mirando a lo alto, porque le caen a uno encima sin hacer ningún ruido. Lo único que se puede hacer es cavar la trinchera en ángulos y meterse en los rincones. Matan a uno, pero no la hilera de todos, como hacían al principio. -Bueno, calla un poco y descansa. Parece que te han dado cuerda como a un reloj. -Es que cuando se lía uno a hablar de estas cosas, se le enciende la sangre. Yo no digo que los franceses no hayan hecho nada, porque nos han mandado algunas ametralladoras y la gente dice que unos cuantos aeroplanos viejos también, pero la cuestión es que no tienen riñones para hacer las cosas cara a cara, como Dios manda. Si Hitler le manda aviones a Franco, ¿por qué no nos los pueden mandar ellos a nosotros y con más derecho? Después de todo, les estamos defendiendo a ellos tanto como nos defendemos nosotros mismos. Verdaderamente yo presentía las mismas cosas y podía decir lo mismo, aún mejor, pero le recordé que teníamos a Rusia y a la Brigada Internacional. -Bueno, sí. No los echo en saco roto, pero la Rusia soviética tiene la obligación de ayudarnos más que nadie. Estaría bueno que Rusia se encogiera de hombros y dijera: «Allá cuidados, a mí no me importa nada». -Los rusos podían haberlo dicho. Al fin y al cabo están muy lejos de nosotros y no creo que tengan malditas las ganas de meterse en una guerra con Alemania. -A mí no me cuente historias que usted mismo no cree, don Arturo. Rusia es un país socialista y tiene la obligación de ayudarnos, porque para eso somos socialistas -comunistas, si usted quiere, da igual-. Y en cuanto a que Alemania le declara la guerra, Hitler es un perro ladrador que se le pega un cascotazo en las narices y sale corriendo con el rabo entre las piernas... Y ahora me tengo que marchar. Ya me he acostumbrado a los morterazos, pero esto de los cañonazos aquí no me gusta. Sobre todo en mitad de la calle, que le matan a uno como a un cochino. ¡Salud! Se había formado un convoy de coches para llevarse a Valencia a las familias de los empleados del Ministerio de Estado. Aurelia y los chicos se iban con ellos y fui a despedirlos. Aquello era mejor. Los chicos estarían seguros. Aurelia quería que me fuera con ellos a toda costa y los últimos días habían sido una batalla constante llena de discusiones tontas. Desde el principio ella estaba convencida de que la «mujer de los ojos verdes» -como ella llamaba a Ilsa-, era la causa de mi actitud; pero aún tenía mucho menos miedo de la extranjera, que a su manera de ver no era más que una aventura pasajera, que de María, que en cuanto se quedara sola conmigo en Madrid se haría el ama de la situación. Se empeñó en que debería llevar a ella y a los chicos a los sótanos de la Telefónica que se habían convertido en refugio de cientos sin domicilio. La había llevado a que viera aquella miseria, ruidosa y mal oliente, y le había explicado por qué no quería meter los chicos allí; pero aunque desistió de la idea, siguió con su empeño de que yo tenía que irme a Valencia con ellos como habían hecho los demás empleados del Ministerio. Para ella yo quería quedarme solo en Madrid para estar más libre en mis juergas. Cuando me estaba despidiendo de los niños, me lo repitió una vez más. Me volví a la Telefónica. En la estrecha calle de Valverde había una cola interminable de mujeres y chiquillos, empapados por la llovizna fría de la madrugada, pataleando para entrar en calor, abrazados a paquetes deformes.
Cuatro camiones de evacuación, con unas tablas atravesadas de lado a lado por asiento, esperaban para llevárselos. Pero no, éstos esperaban entrar en la Telefónica. Precisamente cuando yo entraba en el edificio, surgía de él la fila de evacuados, mujeres, niños, viejos con las caras verdosas, con las ropas arrugadas oliendo a churre de ovejas, con los mismos bultos y paquetes que las gentes que esperaban fuera, con los mismos chiquillos asombrados, con los mismos chillidos y gritos y blasfemias y bromas. Gatearon a los camiones y se acomodaron como pudieron en una masa compacta de cuerpos miserables, mientras los choferes ponían en marcha los motores fríos y catarrosos. Ahora comenzaban a entrar las mujeres de la cola entre los centinelas de la puerta, una a una, vergonzosas y chillonas. La fuerza de la corriente me arrastró, pasado el control obrero, escaleras abajo hacia los sótanos, a través del laberinto de pasillos llenos de cables. Delante y detrás de mí se empujaban las madres, peleándose por apoderarse de un sitio libre. Voces chillonas gritaban: «¡Madre, aquí, aquí!» Se abrían los paquetes de ropa y vomitaban ropas de cama sucia en un rincón milagrosamente libre, mientras los ocupantes de los jergones a uno y otro lado blasfemaban furiosos de la invasión. Inmediatamente, las ropas mojadas de la llovizna, bajo la calefacción del sótano, comenzaban a humear y el aire agrio y denso se hacía más agrio, más denso, más sofocante. «¿Cuándo comemos, madre?», gritaban docenas de chiquillos alrededor de mí. Porque los refugiados tenían hambre. A codazos me abrí camino escaleras arriba y volví al cuarto frío, gris, enorme, donde Ilsa estaba sentada en su cama de campaña, oyendo las quejas de tres personas a la vez, discutiendo y respondiendo con una paciencia que no podía comprender. Me volví hacia los ordenanzas y estaban renegando como yo. Rubio me llamó desde Valencia y me dijo que tenía que incorporarme a la oficina allí. Le dije que no. Estaba bajo las órdenes de la Junta de Madrid. Se conformó y me dio una larga lista de instrucciones. Media hora más tarde llamaba Kolzov y me daba otra larga lista de instrucciones. Comencé a gritar furioso en el teléfono: ¿qué órdenes eran las que tenía que obedecer? Ellos decían una cosa. Valencia otra. Ninguno de ellos, ni Valencia ni Madrid, dieron una solución. Era yo el que tenía que resolver en contra de uno de ellos. En la desesperada cogí a Delmer, el único corresponsal inglés con quien me había encariñado y me lo llevé a ver a dos amigos míos, dos clowns, Pompoff y Teddy, que actuaban en el Teatro Calderón. El sacó un artículo de la visita, yo un alivio de mis desesperaciones. Después hablé durante horas con Delaprée sobre literatura francesa y sobre la estupidez de la violencia como argumento. No me ayudó mucho. Seguía irritándome el ver a Ilsa aconsejando y ayudando a un recién llegado después de quince horas de trabajo, gastando su última onza de energía en una conversación idiota, volviéndose después a mí con la cara caída de cansancio y desesperación y sumiéndose en un silencio interminable. No dormí. A las cuatro de la mañana, sin saber qué hacer, fascinado por las visiones de la mañana, bajé al segundo sótano, dormido bajo la luz de unas pocas bombillas y bajo la vigilancia de unos guardias. El silencio estaba lleno de ronquidos, gruñidos, toses y palabras de pesadilla. Los hombres de la guardia jugaban a las cartas. Me dieron un vaso de coñac; estaba caliente y olía a sueño. Los pasillos estaban llenos del olor de carne humana cociéndose en sus propios sudores, del olor de una gallina clueca; y el coñac olía a eso, y tenía el mismo calor. Me quedé después un largo rato asomado a la ventana, lavando mis pulmones con aire frío. No podía dormir, estaba embrujado. Quería gritar a los generales que se llamaban ellos mismos «salvadores del país» y a los diplomáticos que se llamaban a sí mismos «salvadores del mundo» que vinieran. Yo los cogería y los encerraría en los sótanos de la Telefónica.
Los pondría allí en los jergones de esparto, húmedos de nieblas de noviembre, los arroparía en mantas de soldados, pocas, y los haría vivir y dormir en dos metros cuadrados de pasillo, sobre un piso de cemento, entre mujeres hambrientas y trastornadas de histeria que habían perdido su hogar y que aún escuchaban explotar las bombas y retemblar la tierra profunda que rodeaba el cemento, pugnando por romperle. Los dejaría allí un día, dos días, muchos, que se empaparan en miseria, que se impregnaran de sudor y de piojos de pueblo, y que aprendieran historia, historia viva, la historia de esta guerra miserable y puerca, la guerra de cobardías, de los sombreros de copa brillantes bajo los candelabros de Ginebra, la guerra de generales traidores asesinando a su propio pueblo fríamente y cobardemente. ¡Ah! Arrancarles a tirones sus bandas militares, las levitas y los sombreros de copa de las recepciones, arrancarles a tirones sus cascos de pluma, sus espadas, sus bastones con puño de oro. Vestirlos de pana tiesa, de dril azul o blanco, como los campesinos o los mineros o los albañiles, y luego, bien churretosos de miseria, tirarlos en medio de las calles del mundo con barba de tres días, con ojos pitarrosos de sueño... No podía pensar en matarlos o en destruirlos. Matar es monstruoso y estúpido. Aplastar un insecto bajo la suela del zapato es repugnante: tiene un casquito y un churretón de vida que hace vomitar. Un insecto vivo es una maravilla que se puede contemplar horas y horas. Todo a mi alrededor era destrucción, repugnante y asquerosa como una araña pisada; y era la destrucción de un pueblo; la destrucción bárbara de un rebaño de gentes, azotadas por el hambre, por la ignorancia y por el miedo de ser, sin saber por qué, espachurradas, destruidas. Me ahogaba el sentimiento de impotencia personal frente a la tragedia. Era amargo pensar que yo era un entusiasta de la paz, amargo pronunciar la palabra pacifismo. Me había convertido en un beligerante. No podía cerrar los ojos y cruzarme de brazos mientras se asesinaba impunemente a mi propio país, sin más finalidad que el de que unos pocos se hicieran los amos y esclavizaran a los supervivientes. Sabía que había fascistas de buena fe, admiradores del pasado glorioso, soñadores de imperios que desaparecieron para siempre, conquistadores que se creían en una cruzada; pero no eran más que la carne de cañón del fascismo. Los otros, los otros, los herederos de la casta que habían regido España durante siglos, los que yo había conocido manejando la guerra en Marruecos, con su corrupción estupenda, con sus glorias retiradas, cebándose en latas de sardinas podridas, en sacos de judías llenos de gusanos: esto era lo que había que combatir. No era una cuestión de teorías políticas, sino de vida o muerte. Había que luchar contra los enterradores; los Franco, los Sanjurjo, los Mola, los Millán Astray, que ahora coronaban su hoja de servicios cañoneando su propio país para hacerse amos de esclavos y a la vez convertirse para ello en esclavos de otros amos. Oh, ¿cómo un general puede tener tan poca vergüenza de sí mismo? Teníamos que combatirlos. Para ello tendríamos que bombardear Burgos y sus torres, Córdoba y sus jardines, Sevilla y sus patios llenos de flores. Teníamos que matar para ganar el derecho de vivir. Quería llorar a gritos. Un obús había matado a la vendedora de periódicos en la puerta de la Telefónica. Ahora estaba allí su chiquita, una niña aún pequeñita y morena que zascandileaba saltando como un gorrión entre las mesas del Bar Miami y del Café Gran Vía, vendiendo cigarrillos y cerillas.
Apareció en el bar con un trajecillo negro de satén: -¿Qué haces? -Nada. Desde que mataron a mamá, pues vengo aquí... Ya estaba acostumbrada desde chiquitita. -¿Te has quedado sola? -No. Estoy con la abuelita. Nos dan vales de comida en el Comité y ahora nos van a llevar a Valencia. -Se empinó hacia un soldado altote de las Brigadas-: ¡Viva Rusia! -La voz era aguda y clara. No. No podía pensar en términos políticos, en términos de partido o de revolución. No podía escapar al pensamiento de que era un crimen el lanzar granadas contra carne humana y de la necesidad mía, mía, del pacifista, del enamorado de San Francisco, de ayudar a la tarea de terminar con esta cría de Caín. Luchar es como sembrar; sembrar para crear una España en la cual el artículo de la Constitución de la República que decía: «España renuncia a la guerra», fuera verdad real. Lo otro -perdonar-, lo pudo decir Cristo. San Pedro sacó la espada. Más allá, el frente estaba vivo y nos mandaba el eco de sus explosiones. Había allí miles de hombres que pensaban vagamente como yo, que luchaban v que confiaban de buena fe en la victoria; ingenuos, bárbaros, rascándose piojos en las trincheras, matando y muriendo, soñando: soñando en un futuro sin hambre, con escuelas y limpieza, sin señores y sin casas de préstamos, un mundo lleno de sol. Yo estaba con ellos. Pero no podía dormir. ¡Qué difícil es dormir! Cuando en el propio cerebro se amontonan todas las visiones y emociones, pensamientos y contra-pensamientos; cuando día y noche las bombas sacuden las paredes, y el frente se acerca más y más; cuando el sueño es escaso y el trabajo largo, difícil y lleno de contradicciones, la mente se refugia en la fatiga del cuerpo. Yo no trabajaba bien. Sólo era claro y seguro cuando estaba con Ilsa, pero en cuanto me quedaba sólo me sentía inseguro hasta de ella. Ella no sufría la guerra civil en su propia sangre como yo; ella pertenecía a los otros, a los que van a lo largo del camino fácil de la acción política.
En las tardes bebía vino y coñac para azotar mi cansancio. Contaba historias a gritos hasta que desahogaba mi propia excitación. Regañaba con los periodistas que me parecía trataban a los españoles mucho más como «nativos» que los demás lo hacían. Cada día pedía instrucciones concretas para nuestro trabajo a Valencia y al Comisariado de Guerra; cada vez me contestaban, Rubio Hidalgo que estaba en Madrid en contra de sus órdenes, Zolzov y sus amigos que no hiciera caso y que eran ellos los que mandaban. Cuando llamó María, le contesté furioso; después me la llevé de paseo, porque había tanto dolor por todas partes que yo no quería causar un dolor más. Ilsa me miraba con sus ojos quietos llenos de reproche, pero no me preguntaba nada sobre mi vida privada. Yo hubiera querido que me preguntara, hubiera querido estallar. Mantenía el trabajo de la oficina con manos firmes y yo estaba lleno de dudas. Así llegó el día en que Rubio Hidalgo me dijo por teléfono que tenía que comprender que estaba bajo la autoridad del Ministerio y no de la Junta de Defensa. En el Comisariado de Guerra me dijeron lo contrario. Llamé a Rubio Hidalgo otra vez. Me dio órdenes estrictas de incorporarme a Valencia. Yo sabía que me odiaba y que no quería más que una oportunidad para destituirme del trabajo que yo le había usurpado, pero estaba cansado. Terriblemente cansado. Iría a Valencia y se terminaría aquello, cara a cara. En el fondo de mi mente estaba también el deseo de terminar con esta situación ambigua. La Junta se negó a darme el salvoconducto para ir a Valencia, porque mi trabajo era en Madrid y Valencia no tenía nada que ver con ello. Rubio Hidalgo no tenía poderes para darme un salvoconducto. Estaba en un callejón sin salida. Y así, una tarde, me encontré con mi amigo Fuñi-Fuñi, el anarquista, entonces uno de los responsables del Sindicato de Transportes. Me ofreció un salvoconducto y un sitio en un coche para ir a Valencia al día siguiente. Lo acepté. Ilsa apenas comentó. Aquel mismo día ella había rechazado una nueva invitación de Rubio Hidalgo para ir a Valencia. El 6 de diciembre abandoné Madrid, sintiéndome como un desertor dispuesto a lanzarme en una batalla peor aún.”
 Una vez acabado el campeonato de España, en Valladolid, había que llevar a Fernando, rápidamente, a Madrid. El entrenador, junto con su mujer y sus dos hijos mayores, de 12 y 11 años de edad, respectivamente, salió hacia la capital. En el coche del entrenador, que era un Renault 12 familiar de color beige, viajaron desde bastantes horas antes de que partiera el autocar del equipo. Fernando viajaba en la parte de atrás del automóvil. El hijo mayor (José Antonio) ocupaba la plaza más cercana a la ventana izquierda y el más pequeño de todos (Guillermo) iba al lado de la estrella del club. “Ni una palabra”, eso me contaban mis hermanos sobre la experiencia. Decían que el entrenador y su mujer eran los que le “sacaban” las palabras, “con sacacorchos”, a Fernando. Hicieron una parada, solamente, en Ávila y le aconsejaron, a Fernando, que llevara unas yemas de Ávila a sus padres. Fernando accedió y las compró. La introversión del jugador, durante el viaje, no se les olvidará, a mis hermanos, jamás. Dos chavales adolescentes esperaban un ser más simpático y abierto. Al fin y al cabo, se le estaba haciendo un favor, para que acudiera con la selección lo antes posible. La llegada tuvo lugar en el parque del Conde de Orgaz de Madrid. Allí, vivía Fernando, muy cerca de su colegio, el San José del Parque. Nadie, ni el propio Fernando, sabía que ya no tendría que ir, jamás, a entrenarse al Ramiro. Esa misma noche, se incorporó al hotel de la selección (espero que se acordara de darle las yemas a sus padres) y Fernando viajó a Checoslovaquia, fichó por el Real Madrid después y Estudiantes se quedó sin él para siempre, un verano de 1981.
Una vez acabado el campeonato de España, en Valladolid, había que llevar a Fernando, rápidamente, a Madrid. El entrenador, junto con su mujer y sus dos hijos mayores, de 12 y 11 años de edad, respectivamente, salió hacia la capital. En el coche del entrenador, que era un Renault 12 familiar de color beige, viajaron desde bastantes horas antes de que partiera el autocar del equipo. Fernando viajaba en la parte de atrás del automóvil. El hijo mayor (José Antonio) ocupaba la plaza más cercana a la ventana izquierda y el más pequeño de todos (Guillermo) iba al lado de la estrella del club. “Ni una palabra”, eso me contaban mis hermanos sobre la experiencia. Decían que el entrenador y su mujer eran los que le “sacaban” las palabras, “con sacacorchos”, a Fernando. Hicieron una parada, solamente, en Ávila y le aconsejaron, a Fernando, que llevara unas yemas de Ávila a sus padres. Fernando accedió y las compró. La introversión del jugador, durante el viaje, no se les olvidará, a mis hermanos, jamás. Dos chavales adolescentes esperaban un ser más simpático y abierto. Al fin y al cabo, se le estaba haciendo un favor, para que acudiera con la selección lo antes posible. La llegada tuvo lugar en el parque del Conde de Orgaz de Madrid. Allí, vivía Fernando, muy cerca de su colegio, el San José del Parque. Nadie, ni el propio Fernando, sabía que ya no tendría que ir, jamás, a entrenarse al Ramiro. Esa misma noche, se incorporó al hotel de la selección (espero que se acordara de darle las yemas a sus padres) y Fernando viajó a Checoslovaquia, fichó por el Real Madrid después y Estudiantes se quedó sin él para siempre, un verano de 1981.